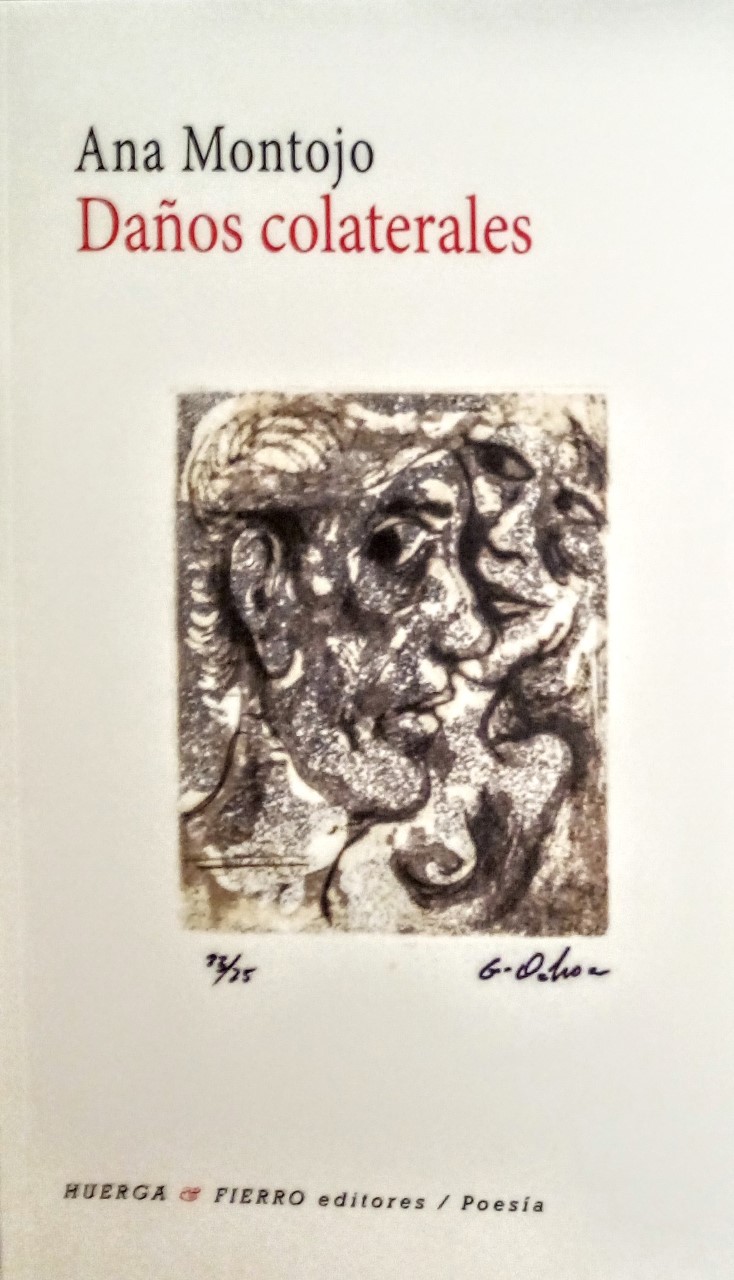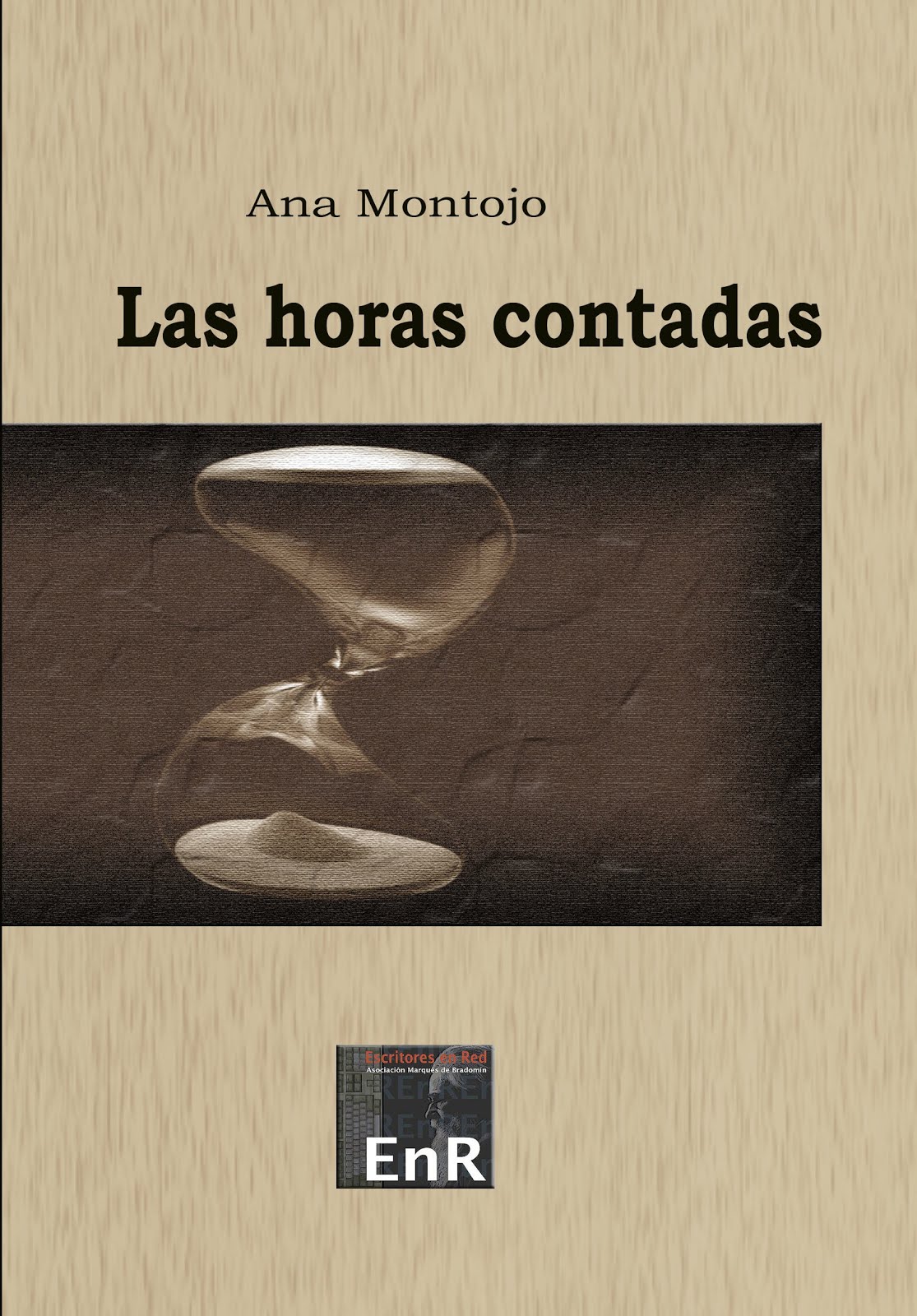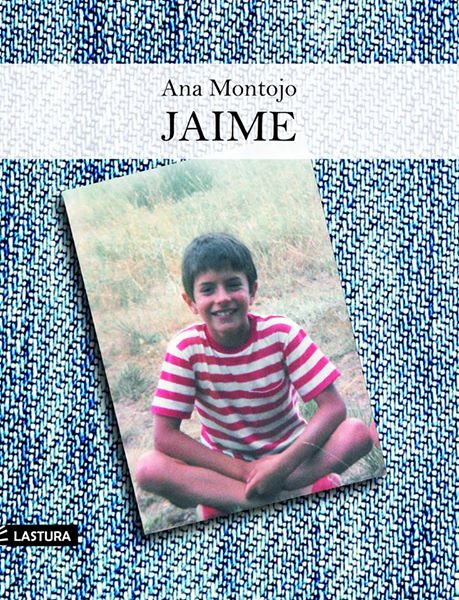Este año el verano es muy raro; por las mañanas sopla un vientecillo helador que no viene a cuento a estas alturas del calendario, durante el día hace calor para que nos confiemos pero luego, con nocturnidad y alevosía, nos ataca un frío traicionero. El sábado 30 fue uno de esos dos días cálidos que traía escondida una noche fresca de luna llena, y celebramos por todo lo alto el cumpleaños de Arturo (Cock para los blogueros).
El cambio de decena impresiona, es como si uno cumpliera de repente los diez años anteriores o los diez siguientes, no sé. Cuando se cumplen veinte se clausura definitivamente la zona oscura de la adolescencia y uno empieza a sentirse persona mayor, aunque las facultades físicas no suelen ir de acuerdo con las mentales y se cometen muchas y maravillosas locuras. La treintena es otra cosa, se adquieren responsabilidades y nos empezamos a enterar de lo que vale un peine; cobra todo su sentido lo de que la vida iba en serio. A los cuarenta se produce una pequeña rebelión íntima; son los coletazos finales de la juventud y ataca una especie de vértigo por aprovechar el tiempo y sacar petróleo al presente y al futuro. Por quemar los últimos cartuchos y subirse a los últimos tranvías de la ilusión. Es el momento de las crisis y las preguntas, del qué hace alguien como yo en un sitio como éste y, con mucha frecuencia, de las decisiones irrevocables y los cambios de vida. Cumplir cincuenta tiene un cierto carácter de vuelta de página, de hasta aquí hemos llegado y esto es lo que hay; uno sin querer se viste de escepticismo y de distancia y se van domesticando las emociones, aunque de cuando en cuando aparezca algún leve destello que enseguida apagamos. En lo personal nos hacemos más conservadores y el viejo ruego de virgencita, virgencita, que me quede como estoy es casi la única oración con que imploramos a quién sabe qué divinidad. En esta década hemos visto morir a demasiados amigos; de repente nos encontramos colocados en primera línea de batalla con la muerte y empezamos a mirarnos la tensión y los colesteroles. Muchos de nosotros ya hemos perdido al padre o a la madre, cuando no a ambos, y los que nos quedan están muy mayores y vemos con dolor su imparable deterioro físico y/o mental. Siguiendo el ciclo vital, no hemos terminado de ocuparnos de nuestros hijos -creo que esto no se termina nunca- y ya nos estamos ocupando de nuestros padres.
Arturo ha cumplido una década que no son los veinte ni los treinta ni los cuarenta ni tampoco los cincuenta. Ha entrado en los sesenta y un montón de amigos hemos estado con él, celebrando su reconciliación con la vida después de una larga travesía por el desierto. Todos le estábamos esperando aquí, donde no quedan mercaderes que venden soledades de ginebra.
Todos íbamos con las maletas a cuestas, el equipaje que hemos ido acumulando desde que compartimos la infancia. Mis excusas -y me atrevo a decir que también las de Arturo- a los pocos invitados ajenos a Sigüenza que no convivieron con nosotros cuando entonces, porque nos ponemos muy pesados con nuestros recuerdos. Nos reunimos en un paraíso que una de nosotras ha conquistado con mucho esfuerzo, a suficiente distancia de Madrid para aparcar el stress y no tan lejos como para que dé pereza. Había parejas indestructibles, otras destruidas, otras reconstruídas con materiales nuevos, otras recicladas y alguna que sólo ha podido destruir la muerte. Había medias naranjas solas y otras que con el tiempo han comprendido que son naranjas enteras, pero perfectamente mezclables con otra naranja entera. Cada uno ha encontrado el acomodo más confortable en esta sociedad diversa. Había "rojos", "fachas" y mediopensionistas pero, salvo algún mínimo amago, conseguimos disfrutar lo que nos une y obviar lo que nos separa.
Los hijos de Arturo pusieron el toque de juventud necesario para no morir de nostalgia. Le regalamos aparatos electrónicos muy raros que ellos se habían encargado de comprar y que no sé lo que son: PDA con GPS o algo así y un disco duro externo. El estaba abrumado y, aunque lo disimuló, se emocionó; pero -genio y figura- exclamó jubiloso que estaba encantado de tener algo duro a los sesenta años. Siempre en su línea.
Sopló las velas, como es de rigor; unas velas que le había regalado la que, a partir de ahora y según sus palabras va a ser su pastelera de cabecera porque, cuando fue a comprar la tarta, le dijo que no representaba sesenta años, que nunca le hubiera calculado más de cincuenta y nueve y medio.
La luna no faltó a la cita, con su mejor traje de fiesta. Brillaba esplendorosa sobre el jardín, surcada de jirones rosas y enmarcada por los árboles. Creo que al final también ella estaba un poco borracha.
El cambio de decena impresiona, es como si uno cumpliera de repente los diez años anteriores o los diez siguientes, no sé. Cuando se cumplen veinte se clausura definitivamente la zona oscura de la adolescencia y uno empieza a sentirse persona mayor, aunque las facultades físicas no suelen ir de acuerdo con las mentales y se cometen muchas y maravillosas locuras. La treintena es otra cosa, se adquieren responsabilidades y nos empezamos a enterar de lo que vale un peine; cobra todo su sentido lo de que la vida iba en serio. A los cuarenta se produce una pequeña rebelión íntima; son los coletazos finales de la juventud y ataca una especie de vértigo por aprovechar el tiempo y sacar petróleo al presente y al futuro. Por quemar los últimos cartuchos y subirse a los últimos tranvías de la ilusión. Es el momento de las crisis y las preguntas, del qué hace alguien como yo en un sitio como éste y, con mucha frecuencia, de las decisiones irrevocables y los cambios de vida. Cumplir cincuenta tiene un cierto carácter de vuelta de página, de hasta aquí hemos llegado y esto es lo que hay; uno sin querer se viste de escepticismo y de distancia y se van domesticando las emociones, aunque de cuando en cuando aparezca algún leve destello que enseguida apagamos. En lo personal nos hacemos más conservadores y el viejo ruego de virgencita, virgencita, que me quede como estoy es casi la única oración con que imploramos a quién sabe qué divinidad. En esta década hemos visto morir a demasiados amigos; de repente nos encontramos colocados en primera línea de batalla con la muerte y empezamos a mirarnos la tensión y los colesteroles. Muchos de nosotros ya hemos perdido al padre o a la madre, cuando no a ambos, y los que nos quedan están muy mayores y vemos con dolor su imparable deterioro físico y/o mental. Siguiendo el ciclo vital, no hemos terminado de ocuparnos de nuestros hijos -creo que esto no se termina nunca- y ya nos estamos ocupando de nuestros padres.
Arturo ha cumplido una década que no son los veinte ni los treinta ni los cuarenta ni tampoco los cincuenta. Ha entrado en los sesenta y un montón de amigos hemos estado con él, celebrando su reconciliación con la vida después de una larga travesía por el desierto. Todos le estábamos esperando aquí, donde no quedan mercaderes que venden soledades de ginebra.
Todos íbamos con las maletas a cuestas, el equipaje que hemos ido acumulando desde que compartimos la infancia. Mis excusas -y me atrevo a decir que también las de Arturo- a los pocos invitados ajenos a Sigüenza que no convivieron con nosotros cuando entonces, porque nos ponemos muy pesados con nuestros recuerdos. Nos reunimos en un paraíso que una de nosotras ha conquistado con mucho esfuerzo, a suficiente distancia de Madrid para aparcar el stress y no tan lejos como para que dé pereza. Había parejas indestructibles, otras destruidas, otras reconstruídas con materiales nuevos, otras recicladas y alguna que sólo ha podido destruir la muerte. Había medias naranjas solas y otras que con el tiempo han comprendido que son naranjas enteras, pero perfectamente mezclables con otra naranja entera. Cada uno ha encontrado el acomodo más confortable en esta sociedad diversa. Había "rojos", "fachas" y mediopensionistas pero, salvo algún mínimo amago, conseguimos disfrutar lo que nos une y obviar lo que nos separa.
Los hijos de Arturo pusieron el toque de juventud necesario para no morir de nostalgia. Le regalamos aparatos electrónicos muy raros que ellos se habían encargado de comprar y que no sé lo que son: PDA con GPS o algo así y un disco duro externo. El estaba abrumado y, aunque lo disimuló, se emocionó; pero -genio y figura- exclamó jubiloso que estaba encantado de tener algo duro a los sesenta años. Siempre en su línea.
Sopló las velas, como es de rigor; unas velas que le había regalado la que, a partir de ahora y según sus palabras va a ser su pastelera de cabecera porque, cuando fue a comprar la tarta, le dijo que no representaba sesenta años, que nunca le hubiera calculado más de cincuenta y nueve y medio.
La luna no faltó a la cita, con su mejor traje de fiesta. Brillaba esplendorosa sobre el jardín, surcada de jirones rosas y enmarcada por los árboles. Creo que al final también ella estaba un poco borracha.