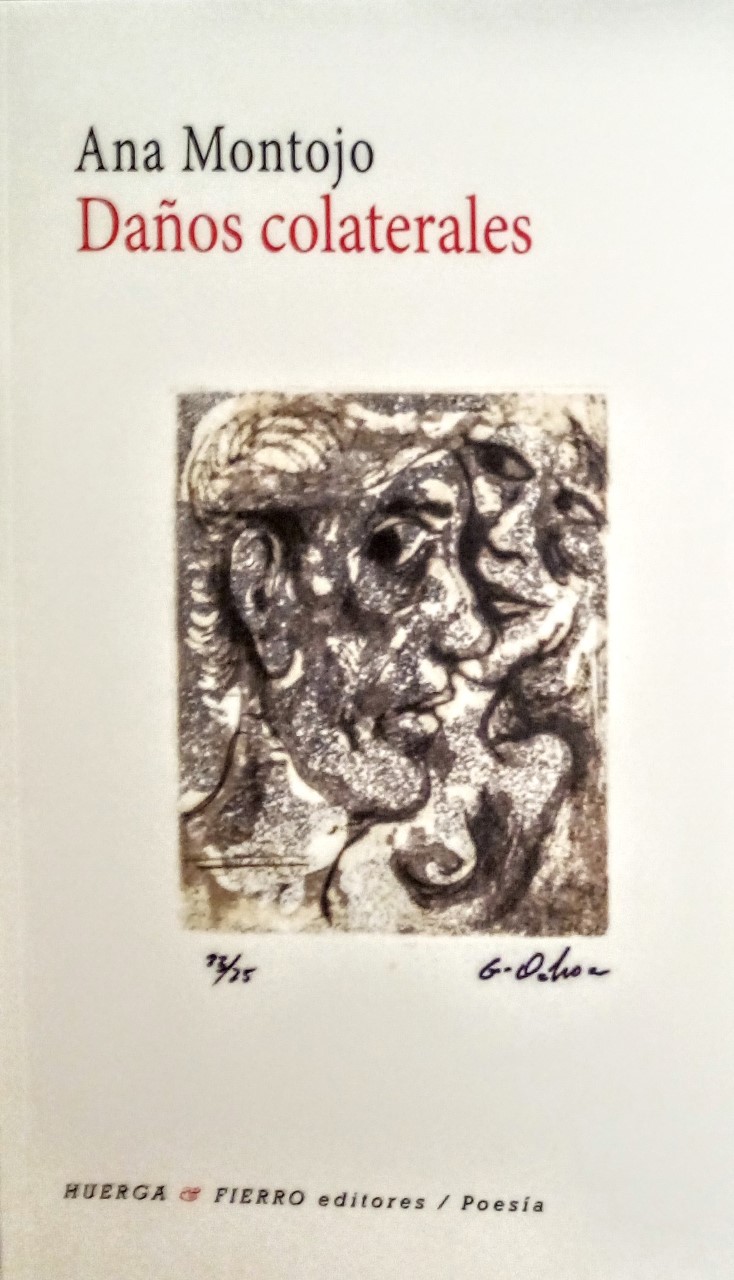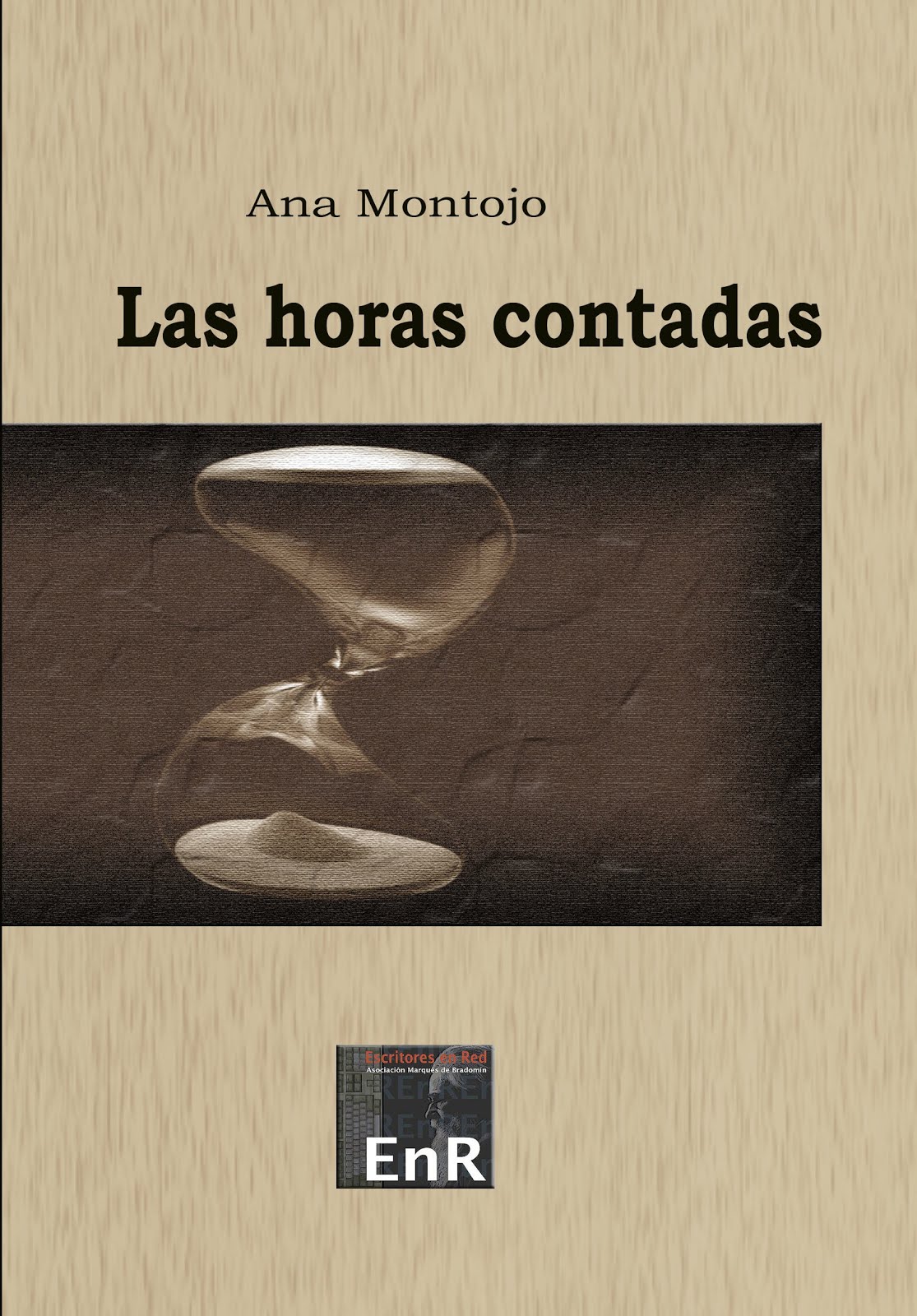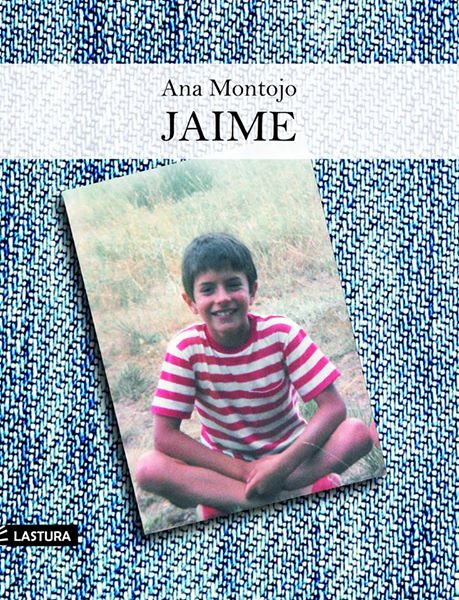Es tanto el material, gráfico y emocional, acumulado en este viaje que no sé cómo va a salir el post; no sé si voy a ser capaz de ordenar las imágenes, las sensaciones, los silencios, de manera que podáis haceros una idea, siquiera sea aproximada, de lo que he visto y sentido.
Es tanto el material, gráfico y emocional, acumulado en este viaje que no sé cómo va a salir el post; no sé si voy a ser capaz de ordenar las imágenes, las sensaciones, los silencios, de manera que podáis haceros una idea, siquiera sea aproximada, de lo que he visto y sentido.
Pereda de Ancares es un pueblecito en el centro del Valle, dónde llegamos Arturo y yo gracias a quién sabe qué afortunada conjunción de los astros. No teníamos ni idea de su existencia y buscamos en internet alguna casa rural por la zona; caímos en el Centro de Turismo Rural "Valle de Ancares" como podíamos haber caído en cualquier otro sitio de los muchos que hay por allí. Pero como digo, la suerte estaba de nuestra parte. El establecimiento está atendido por una pareja simpatiquísima, enamorada de su tierra, que enseguida consiguieron que nos sientiéramos en casa. Jorge es el mejor cicerone que podíamos haber encontrado; no cree en las máquinas, así que nos aconsejó que apagáramos el G.P.S. y siguiéramos sus indicaciones para los paseos y las excursiones. Y, efectivamente, eran tan detalladas, tan minuciosas que se perdía todo el suspense; sólo le faltaba llevarnos de la manita a cada rincón, a cada árbol, a cada cascada, a cada pueblito. Y Ana, es una sonrisa andante enmarcada por el paréntesis facial de los dos hoyuelos de sus mejillas, un derroche de alegría y buen humor. Además es una cocinera realmente exquisita que ha colaborado con entusiasmo a los tres o cuatro kilos que me he calzado en estos días, no me quiero ni pesar.

El pueblo es un laberinto silencioso formado por las típicas construcciones de allí, casas hechas de piedras planas y tejados de pizarra, sobre las que sobresale entre los árboles el campanario de la iglesia. Huele a campo y a madera y a vida en estado puro. En Pereda se mantiene una de la
 s pocas pallozas que quedan en la comarca y la más bonita y mejor conservada, por dentro y por fuera, de las que hemos visto. Tuvimos la suerte de encontrar a Octavio, su actual propietario, que nos enseñó el interior. Nos explicó cómo vivían en ellas, conviviendo con los animales dentro de la vivienda, hasta hace poco más de cincuenta años; su abuela todavía vivió en la palloza, por supuesto sin las más elementales comodidades, como el agua corriente o la luz eléctrica, que ahora se nos antojan imprescindibles. Ya lo sospechaba, pero me he convencido de la cantidad de cosas superfluas que disfrutamos o que padecemos, no sé. De la esclavitud que supone la sociedad de consumo donde estamos inm
s pocas pallozas que quedan en la comarca y la más bonita y mejor conservada, por dentro y por fuera, de las que hemos visto. Tuvimos la suerte de encontrar a Octavio, su actual propietario, que nos enseñó el interior. Nos explicó cómo vivían en ellas, conviviendo con los animales dentro de la vivienda, hasta hace poco más de cincuenta años; su abuela todavía vivió en la palloza, por supuesto sin las más elementales comodidades, como el agua corriente o la luz eléctrica, que ahora se nos antojan imprescindibles. Ya lo sospechaba, pero me he convencido de la cantidad de cosas superfluas que disfrutamos o que padecemos, no sé. De la esclavitud que supone la sociedad de consumo donde estamos inm ersos.
ersos. 
El castaño es el rey indiscutible del Valle de Ancares en general y de Pereda en particular y la base de su economía. Por todo el campo pr
 oliferan magníficos ejemplares de apabullante belleza, plagados de los dorados erizos que, en poco más de un mes, dejarán caer al suelo su brillante tesoro, para que las "apañen" sobre todo las mujeres mayores del lugar. Mujeres septuagenarias dobladas por la cintura en ángulo recto, las recogen con las manos, una a una, llenando canasto tras canasto. Nos dijo Ana que su madre había recogido el año pasado, mil quinientos kilos ella solita. Son gentes que no dan valor al trabajo y, en cambio, dan mucho al dinero pues saben muy bien lo que cuesta ganarlo; y prefieren sacar a las castañas sesenta euros más, que pagar a alguien que las recoja. Y es curioso el reparto de la propiedad; se da el caso de que un terreno tenga un propietario y los castaños que están en él sean de otro; e incluso el mismo castaño puede ser de más de un dueño, que se reparten su fruto amigablemente por canastos llenos. En Villasumil, un pueblito a tres o cuatro kilómetros de Pereda está el ejemplar más viejo de la zona y puede que de España, un castaño milenario, inmenso y majestuoso en su vejez, con el tronco hueco; cuenta Jorge que en una ocasión se metieron dentro veintitantas personas.
oliferan magníficos ejemplares de apabullante belleza, plagados de los dorados erizos que, en poco más de un mes, dejarán caer al suelo su brillante tesoro, para que las "apañen" sobre todo las mujeres mayores del lugar. Mujeres septuagenarias dobladas por la cintura en ángulo recto, las recogen con las manos, una a una, llenando canasto tras canasto. Nos dijo Ana que su madre había recogido el año pasado, mil quinientos kilos ella solita. Son gentes que no dan valor al trabajo y, en cambio, dan mucho al dinero pues saben muy bien lo que cuesta ganarlo; y prefieren sacar a las castañas sesenta euros más, que pagar a alguien que las recoja. Y es curioso el reparto de la propiedad; se da el caso de que un terreno tenga un propietario y los castaños que están en él sean de otro; e incluso el mismo castaño puede ser de más de un dueño, que se reparten su fruto amigablemente por canastos llenos. En Villasumil, un pueblito a tres o cuatro kilómetros de Pereda está el ejemplar más viejo de la zona y puede que de España, un castaño milenario, inmenso y majestuoso en su vejez, con el tronco hueco; cuenta Jorge que en una ocasión se metieron dentro veintitantas personas.  Todo esto lo escribo sin orden ni concierto, según me van saliendo las ideas y las imágenes, sin ninguna cronología. Llegamos después de comer y esa tarde nos limitamos a dar un paseo por el pueblo y por los campos de alrededor, cogiendo moras, que es cosa con gran poder de evocación. Las más gordas y más negras estaban entre ortigas, como debe ser y, naturalmente, me ortigué el brazo y acabamos con los dedos, los dientes y las comisuras de los labios morados como en Sigüenza, cuando entonces. Ya he dicho que Pereda está en lo profundo de un valle, con lo que para salir de allí, si no se dispone de un helicóptero, hay que subir uno de los dos puertos que la rodean. Al noroeste el que va a Galicia, que alcanza mil seiscientos metros de altitud
Todo esto lo escribo sin orden ni concierto, según me van saliendo las ideas y las imágenes, sin ninguna cronología. Llegamos después de comer y esa tarde nos limitamos a dar un paseo por el pueblo y por los campos de alrededor, cogiendo moras, que es cosa con gran poder de evocación. Las más gordas y más negras estaban entre ortigas, como debe ser y, naturalmente, me ortigué el brazo y acabamos con los dedos, los dientes y las comisuras de los labios morados como en Sigüenza, cuando entonces. Ya he dicho que Pereda está en lo profundo de un valle, con lo que para salir de allí, si no se dispone de un helicóptero, hay que subir uno de los dos puertos que la rodean. Al noroeste el que va a Galicia, que alcanza mil seiscientos metros de altitud y al noreste otro un poco más bajo pero que llega a los mil cuarenta y ocho metros en cinco kilómetros y otros cinco de bajada. Por éste habíamos llegado y por él salimos para ir a cenar a casa Dolores en Lillo, que nos habían recomendado en el bar de Candín. Ni que decir tiene que las vistas desde arriba son impresionantes y uno se queda sobrecogido al mismo tiempo que se siente el amo del mundo. A la vuelta, yo venía bastante cansada del viaje y de haber pasado el puerto dos veces arriba y abajo, pero todavía no había acabado el día. A las doce y media de la noche pasábamos por Sorbeira, ya sólo nos faltaban unos tres o cuatro kilómetros llanos para llegar a la casa, cuando vimos un fuego relativamente alto en la cuneta; frenamos en seco y dimos la vuelta; las llamas crecían deprisa y no teníamos agua ni nada con qué apagarlas. Llamamos al 112 y nos dijeron que ya estaban avisados y que iban para allá. Pero mientras tanto nos pusimos a tratar de sofocarlas dándoles zurriagazos con unos plásticos grandes que encontramos en el maletero, como si fuéramos los héroes del monte. Y la verdad es que conseguimos casi extinguirlas, pero quedaban rescoldos desperdigados aquí y allá y Arturo no quería dejarlo así ni harto de vino. De manera que allí nos quedamos hasta que llegó un Land Rover de la Junta con un tipo muy tranquilo que no llevaba ni una manguera. Nos dijo anden con Dios y no nos puso una medalla ni nada.
y al noreste otro un poco más bajo pero que llega a los mil cuarenta y ocho metros en cinco kilómetros y otros cinco de bajada. Por éste habíamos llegado y por él salimos para ir a cenar a casa Dolores en Lillo, que nos habían recomendado en el bar de Candín. Ni que decir tiene que las vistas desde arriba son impresionantes y uno se queda sobrecogido al mismo tiempo que se siente el amo del mundo. A la vuelta, yo venía bastante cansada del viaje y de haber pasado el puerto dos veces arriba y abajo, pero todavía no había acabado el día. A las doce y media de la noche pasábamos por Sorbeira, ya sólo nos faltaban unos tres o cuatro kilómetros llanos para llegar a la casa, cuando vimos un fuego relativamente alto en la cuneta; frenamos en seco y dimos la vuelta; las llamas crecían deprisa y no teníamos agua ni nada con qué apagarlas. Llamamos al 112 y nos dijeron que ya estaban avisados y que iban para allá. Pero mientras tanto nos pusimos a tratar de sofocarlas dándoles zurriagazos con unos plásticos grandes que encontramos en el maletero, como si fuéramos los héroes del monte. Y la verdad es que conseguimos casi extinguirlas, pero quedaban rescoldos desperdigados aquí y allá y Arturo no quería dejarlo así ni harto de vino. De manera que allí nos quedamos hasta que llegó un Land Rover de la Junta con un tipo muy tranquilo que no llevaba ni una manguera. Nos dijo anden con Dios y no nos puso una medalla ni nada. Dormí como un leño y me levanté a estrenar. Después de un desayuno que resucitaba a un muerto nos fuimos a hacer una ruta andando que, como siempre, nos indicaron Jorge y Ana, con un planito casero que nos llevó hasta la Fonte Fumeixín, una cascada preciosa de aguas ferruginosas que manchan la piedra de hierro. Es una subidita de cuatrocientos metros, que no es mucho, aunque es un huevo para dos personas de la edad provecta que gastamo
Dormí como un leño y me levanté a estrenar. Después de un desayuno que resucitaba a un muerto nos fuimos a hacer una ruta andando que, como siempre, nos indicaron Jorge y Ana, con un planito casero que nos llevó hasta la Fonte Fumeixín, una cascada preciosa de aguas ferruginosas que manchan la piedra de hierro. Es una subidita de cuatrocientos metros, que no es mucho, aunque es un huevo para dos personas de la edad provecta que gastamo s y poco entrenadas. Pero hacía un día delicioso y el paisaje del camino era un no parar de hacer fotos, porque cualquier rincón era un regalo. Algunos árboles secos entre la espesura nos recordaban, como a los emperadores romanos, que éramos mortales. Y la fuente mereció la pena.
s y poco entrenadas. Pero hacía un día delicioso y el paisaje del camino era un no parar de hacer fotos, porque cualquier rincón era un regalo. Algunos árboles secos entre la espesura nos recordaban, como a los emperadores romanos, que éramos mortales. Y la fuente mereció la pena. Al mediodía llegaron Ignacio y Marisol, después de perderse entre los valles, por hacer caso a las máquinas. Ana, sin ninguna piedad por nuestras siluetas, nos dió de comer unos puerros al horno con salsa de queso de cabra y cecina que quitaban el sentío y un churrasco espectacular. De postre, delicias de El Bierzo con helado de limón, de muerte. Por la tarde, paseíto por el pueblo y visita a la palloza. Entonces fue cuando la vimos por dentro. Por el camino, las mujeres octogenarias dobladas por la mitad "apañaban" patatas con la azada.
 Al día siguiente, visita a Villafranca del Bierzo, que dice Jorge que la llaman la pequeña Santiago, por sus monumentos. Es una ciudad tranquila y agradable, que transmite sosiego. Está en el Camino de Santiago y continuamente la transitan los peregrinos con sus enormes mochilas a la espalda.
Al día siguiente, visita a Villafranca del Bierzo, que dice Jorge que la llaman la pequeña Santiago, por sus monumentos. Es una ciudad tranquila y agradable, que transmite sosiego. Está en el Camino de Santiago y continuamente la transitan los peregrinos con sus enormes mochilas a la espalda.
 Comimos en Cacabelos, en Casa Gato, cosas de régimen como callos con garbanzos, fabada, guisantes con congrio y otras delicadezas. Cacabelos no tiene mucho que ver, pero Jorge nos informó de que es una ciudad en auge; tiene alguna buena casa solariega, eso sí, entre otras modernas horrorosas y construidas sin ningún cuidado con el entorno. Hay una bonita calle llena de flores en los balcones.
Comimos en Cacabelos, en Casa Gato, cosas de régimen como callos con garbanzos, fabada, guisantes con congrio y otras delicadezas. Cacabelos no tiene mucho que ver, pero Jorge nos informó de que es una ciudad en auge; tiene alguna buena casa solariega, eso sí, entre otras modernas horrorosas y construidas sin ningún cuidado con el entorno. Hay una bonita calle llena de flores en los balcones.La excursión por los pueblitos del puerto noroeste fue casi lo mejor del viaje. Como siempre, Jorge nos había preparado un recorrido perfecto para ver la zona; llegamos a lo más alto del puerto, donde la vista recorre el verde de los valles y la sucesión de montañas hasta el infinito y el alma se esponja mientras toma conciencia de la propia pequeñez. Verde, verde, inmensidad verde uniéndose a un cielo turquesa. Ni las fotos ni las palabras pueden hacer justicia a tanta maravilla.



Visitamos Murias, Robledo, Rao, Coro, Suarbol y Baloutas, unos pertenecen a León y otros ya a Galicia pero todos ellos tienen su iglesia y su campanario cortado por el mismo patrón -se debió forrar el arquitecto que los diseñó- sólo que en esta zona las construcciones son de granito. En Rao está la taberna Cabozo desde el año 34, donde entramos a tomar unos botellines. Vimos los colmenares, una construcción redonda, de pizarra, que según nos explicó nuestro guía particular -Jorge, otra vez Jorge- sirven para proteger las colmenas de los osos que, como es sabido, les encanta la miel. Los muros van en disminución para que las abejas entren por la parte baja y no pierdan el polen por el camino. Comimos en Baloutas, ya en el lado gallego, y después fuimos a Piornedo, donde está la mayor concentración de pallozas, pero la nuestra es más bonita.
 De vuelta paramos en un bosque de robles para ver uno, excepcionalmente ancho, que está catalogado. Naturalmente lo encontramos sin dudar. El roble es impresionante, pero en este caso los árboles sí dejaban ver el bosque y el bosque empezaba a amarillear despacio, en una promesa de otoño. Entre los sonidos escondidos entre los árboles parecía que de un momento a otro nos íbamos a encontrar a la Santa Compaña
De vuelta paramos en un bosque de robles para ver uno, excepcionalmente ancho, que está catalogado. Naturalmente lo encontramos sin dudar. El roble es impresionante, pero en este caso los árboles sí dejaban ver el bosque y el bosque empezaba a amarillear despacio, en una promesa de otoño. Entre los sonidos escondidos entre los árboles parecía que de un momento a otro nos íbamos a encontrar a la Santa Compaña
 .
.Ignacio y Marisol se volvieron el sábado y nosotros nos fuimos a Las Médulas, por fin Las Médulas. Yo estaba pesadísima, lo reconozco, con ver estas extrañas minas de oro a cielo abierto, que sólo conocía por fotos y creo que por alguna película y me parecían un paisaje extraterrestre. Los romanos llegaron allí arrasando, reventaron la tierra a base de embalsar agua y soltarla a presión para extraer el oro. Fue un desastre ecológico por el que dos mil años más tarde podemos contemplar las llamaradas esculpidas en arcilla roja sobresaliendo de la alfombra verde de las copas de los árboles en una combinación sobrecogedora. 
Antes de comer las vimos desde abajo, recorriendo una ruta suave y de escasa dificultad, como corresponde a dos abueletes como nosotros. Volvimos al pueblo y al pasar por una casita, nos llamó desde el balcón una viejecita con voz muy queda, para ofrecernos miel de sus colmenas, castañas en almíbar y otras exquisiteces. Nos lo dijo muy bajito y mirando para los lados, como si nos estuviera ofreciendo costo. Yo le pregunté el porqué de tanto sigilo y me aclaró que era por la guardia civil, que no le dejaban vender, que querían que sólo ganaran los ricos pero los pobres no. Ante semejante discurso no pude por menos que comprarle un tarro de miel y otro de castañas. Después de comer subimos al mirador de Orellán para ver Las Médulas desde lo alto. Eran las cuatro y media de la tarde, hacía un sol de justicia y llevábamos en el cuerpo un caldo berciano -como el gallego pero a lo bestia- y un botillo. En estas condiciones caminamos seiscientos metros cuesta arriba, en silencio para no desfallecer y siguiendo a nuestra sombra. Y lo que vimos desde arriba compensó nuestros sudores. A un lado la infinita sucesión de montañas y valles verdes, húmedos y brillantes; al otro el incendio pétreo de Las Médulas aso mando entre la espesura. No tengo palabras.
mando entre la espesura. No tengo palabras.

Antes de comer las vimos desde abajo, recorriendo una ruta suave y de escasa dificultad, como corresponde a dos abueletes como nosotros. Volvimos al pueblo y al pasar por una casita, nos llamó desde el balcón una viejecita con voz muy queda, para ofrecernos miel de sus colmenas, castañas en almíbar y otras exquisiteces. Nos lo dijo muy bajito y mirando para los lados, como si nos estuviera ofreciendo costo. Yo le pregunté el porqué de tanto sigilo y me aclaró que era por la guardia civil, que no le dejaban vender, que querían que sólo ganaran los ricos pero los pobres no. Ante semejante discurso no pude por menos que comprarle un tarro de miel y otro de castañas. Después de comer subimos al mirador de Orellán para ver Las Médulas desde lo alto. Eran las cuatro y media de la tarde, hacía un sol de justicia y llevábamos en el cuerpo un caldo berciano -como el gallego pero a lo bestia- y un botillo. En estas condiciones caminamos seiscientos metros cuesta arriba, en silencio para no desfallecer y siguiendo a nuestra sombra. Y lo que vimos desde arriba compensó nuestros sudores. A un lado la infinita sucesión de montañas y valles verdes, húmedos y brillantes; al otro el incendio pétreo de Las Médulas aso
 mando entre la espesura. No tengo palabras.
mando entre la espesura. No tengo palabras.
Alguno de estos días, al llegar a la casa o mientras desayunaba las rebanadas de pan de hogaza con mermeladas caseras, he entrevisto en la tele no sé qué incidentes que han ocurrido en un extraño lugar llamado Cataluña y a una tal Mª Teresa Fernández de la Vega y un tal Rajoy diciendo cosas, pero lo he visto confusamente, como si se tratara de un lejano país que ni siquiera sitúo en el mapa, tal es mi conciencia política en este momento.
Y como broche final, el domingo a la hora de comer la naturaleza nos regaló una magnífica tormenta, mientras nos ventilábamos un revuelto de pimientos de El Bierzo con cecina, de pecado mortal. La miramos tras los cristales del comedor de Jorge y Ana. Un chupito de hierbas y, bueno, para qué más.
Y como broche final, el domingo a la hora de comer la naturaleza nos regaló una magnífica tormenta, mientras nos ventilábamos un revuelto de pimientos de El Bierzo con cecina, de pecado mortal. La miramos tras los cristales del comedor de Jorge y Ana. Un chupito de hierbas y, bueno, para qué más.