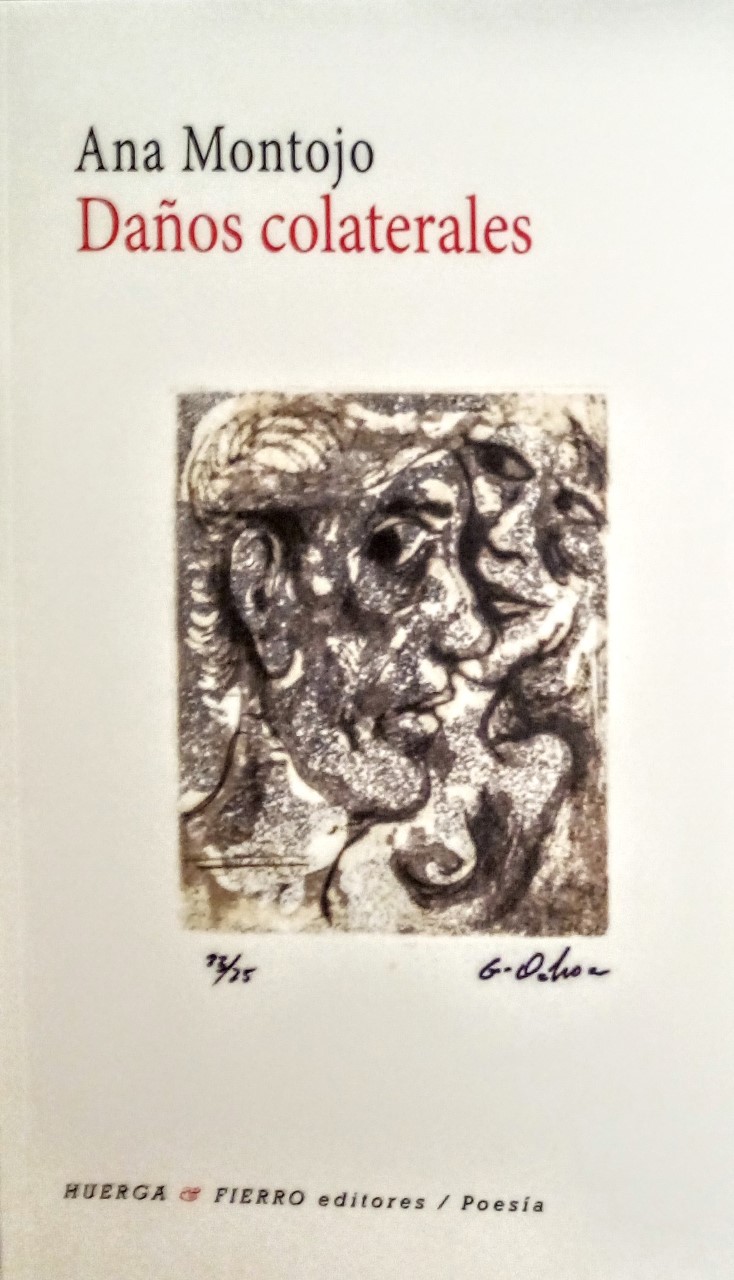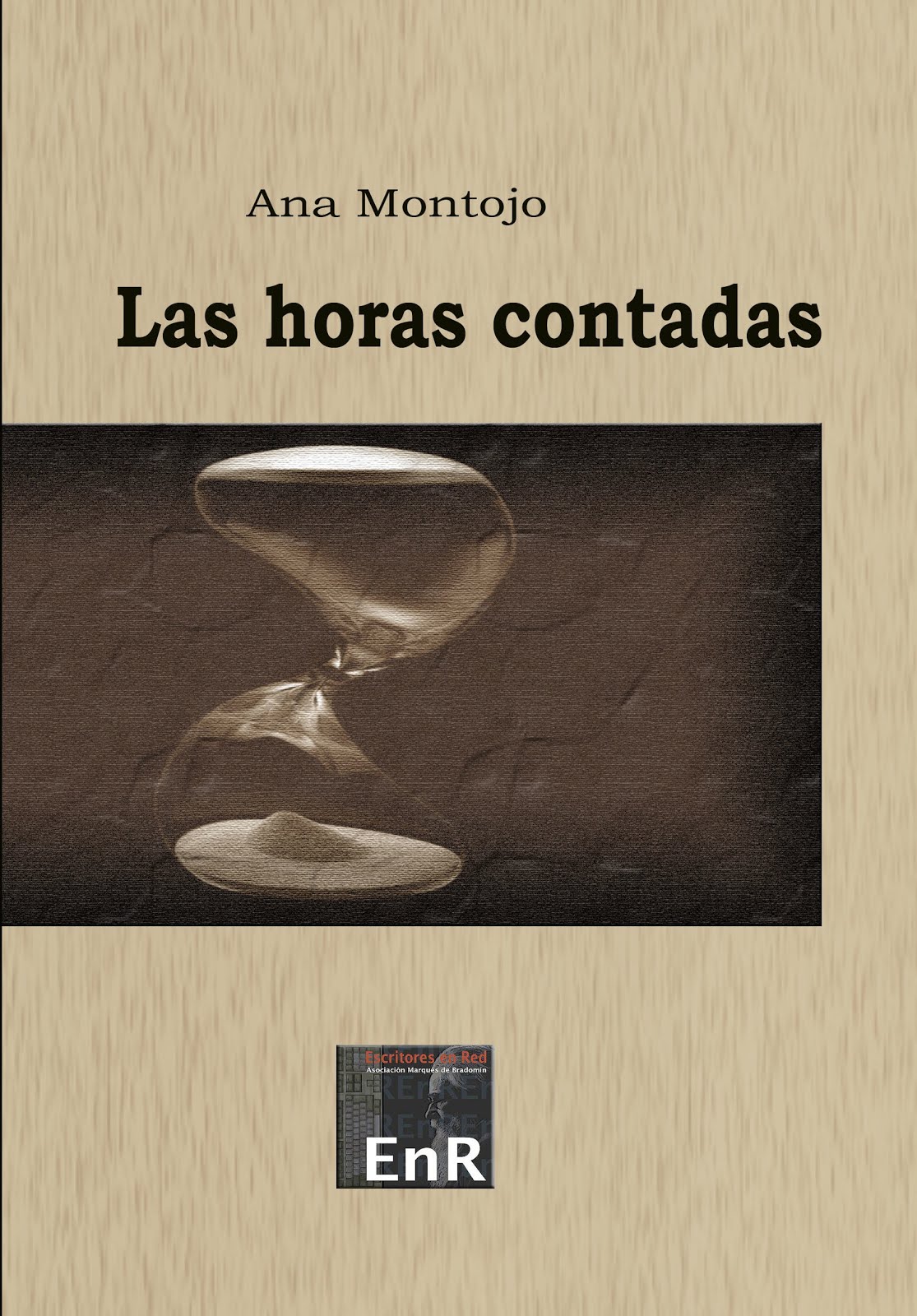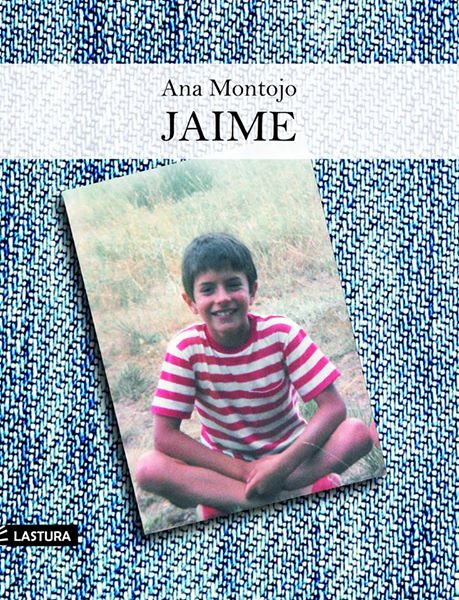Siempre me sorprende el instinto de supervivencia en muchas personas para las que el mundo es un lugar inhóspito y cruel y a las que la vida trata con dureza extrema, ya sea en el aspecto material, en el emocional o en ambos. Yo, que me considero moderadamente afortunada y que soy consciente de todos mis privilegios, confieso que hay veces, muchas veces, que tiraría la toalla y que contemplo la muerte como una tabla de salvación o como una especie de balneario de reposo. Por eso me fascina que el ser humano –sobre todo, el más desfavorecido- se revuelva tanto contra la adversidad y luche a brazo partido para ganar una batalla, cuya improbable victoria sabe que no acarreará un cambio profundo en su vida sino, acaso, la oportunidad de continuar para siempre en esta lucha sin cuartel. Igual me asombra el terror que suscita una lejana amenaza, como por ejemplo ahora la gripe porcina, en gentes que no parecen tener motivo alguno para aferrarse a la vida, que se sienten inmensamente desdichadas, solas, inadaptadas, desasistidas y abandonadas por el mundo; gentes sin amigos, sin amor, sin familia, sin siquiera recuerdos reconfortantes y que, sin embargo, la idea de la muerte les produce un pánico insuperable.
Siempre me sorprende el instinto de supervivencia en muchas personas para las que el mundo es un lugar inhóspito y cruel y a las que la vida trata con dureza extrema, ya sea en el aspecto material, en el emocional o en ambos. Yo, que me considero moderadamente afortunada y que soy consciente de todos mis privilegios, confieso que hay veces, muchas veces, que tiraría la toalla y que contemplo la muerte como una tabla de salvación o como una especie de balneario de reposo. Por eso me fascina que el ser humano –sobre todo, el más desfavorecido- se revuelva tanto contra la adversidad y luche a brazo partido para ganar una batalla, cuya improbable victoria sabe que no acarreará un cambio profundo en su vida sino, acaso, la oportunidad de continuar para siempre en esta lucha sin cuartel. Igual me asombra el terror que suscita una lejana amenaza, como por ejemplo ahora la gripe porcina, en gentes que no parecen tener motivo alguno para aferrarse a la vida, que se sienten inmensamente desdichadas, solas, inadaptadas, desasistidas y abandonadas por el mundo; gentes sin amigos, sin amor, sin familia, sin siquiera recuerdos reconfortantes y que, sin embargo, la idea de la muerte les produce un pánico insuperable.Quizá sea la creencia de que mientras hay vida, hay esperanza, esperanza en otra oportunidad, lo que les ata a la existencia o quizá el miedo a lo desconocido, a lo que pueda haber al otro lado. Porque ni siquiera la promesa católica de una felicidad sin límites en un cielo eterno y en presencia de Dios, resulta demasiado tentadora, ya que ni a los más píos les seduce la idea de la muerte; como mucho, cuando es inevitable, la aceptan y la ofrecen a Dios como el sacrificio supremo. Tal vez no se acaban de fiar o tal vez la eternidad les resulte demasiado larga, incluso en el cielo; es que es mucho, la eternidad. Más seductor parece el paraíso islámico, a juzgar por la cantidad de voluntarios dispuestos a inmolarse, puede que engatusados por la quimera de un harén de bellísimas huríes dedicadas en exclusiva a colmar de placeres sus sentidos.
Pero son los menos; la mayoría prefiere siempre el infierno conocido a todos los inciertos paraisos que prometen las religiones, aunque este infierno obligue a jugarse a diario esa vida tan apreciada. Y, por supuesto, la mayoría prefiere este infierno a la nada absoluta de los no creyentes. Algunos, en su afán de trascendencia, se agarran a la reencarnación -cualquier cosa, antes de aceptar la desaparición definitiva- pero tampoco convence, porque vaya usted a saber en quién o en qué nos reencarnamos, una lotería.
Y es que, no sé; esto es lo que hay y es lo único que tenemos.