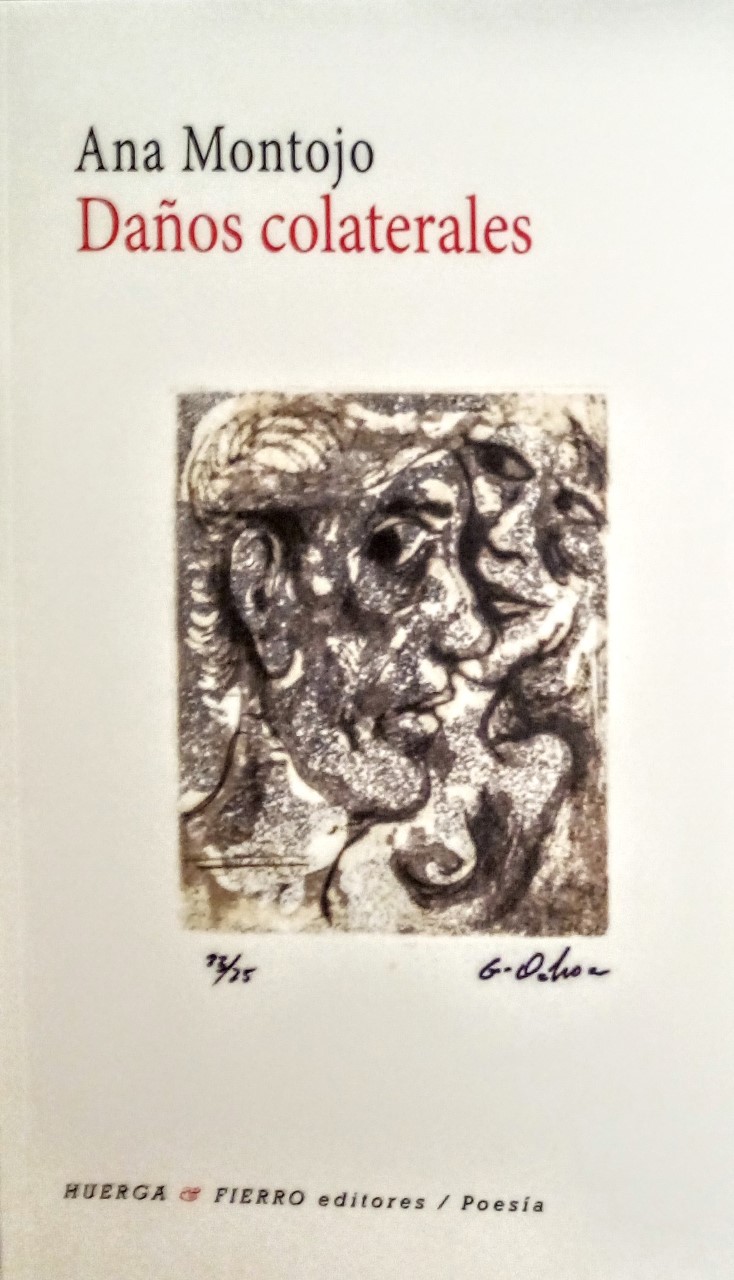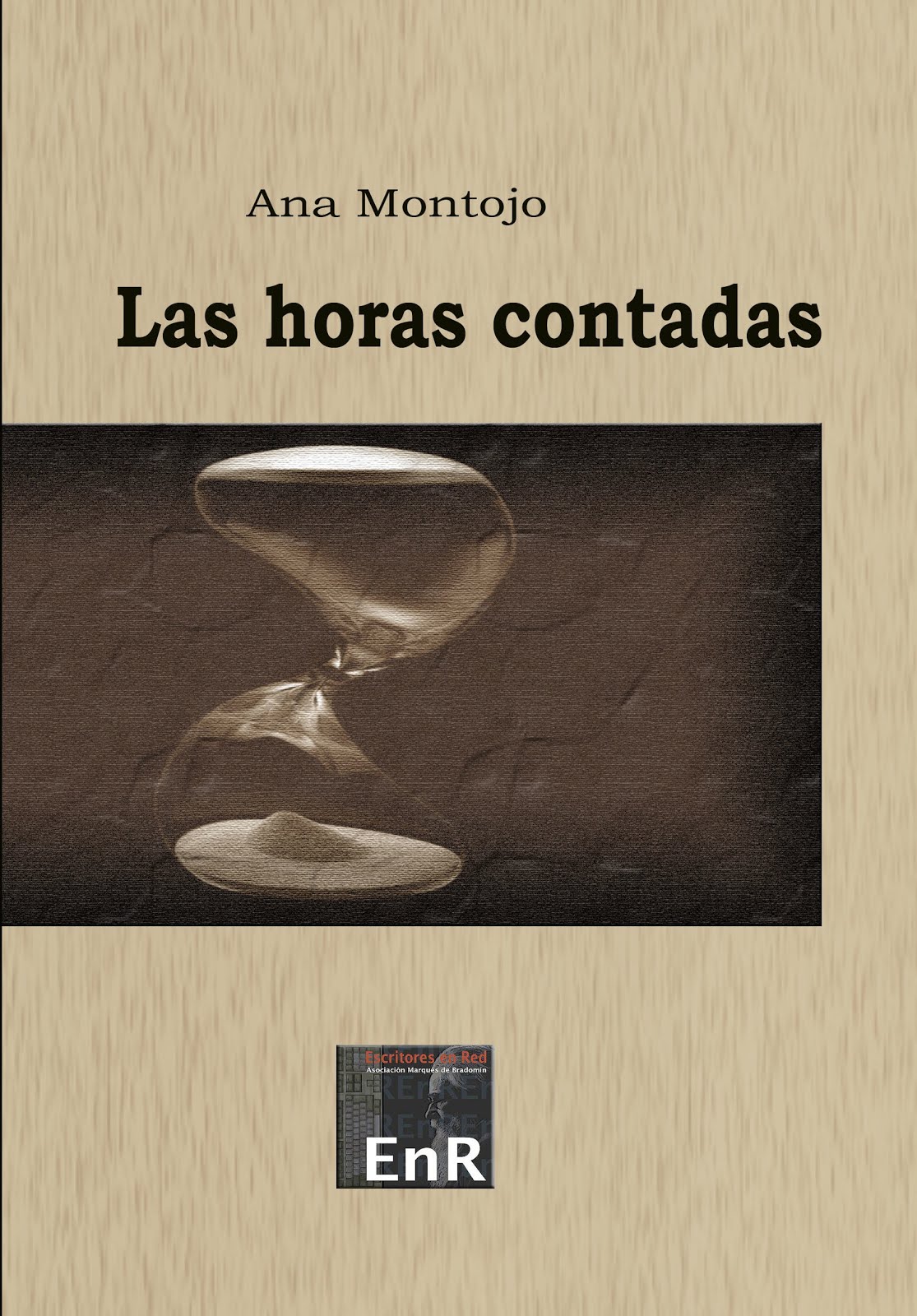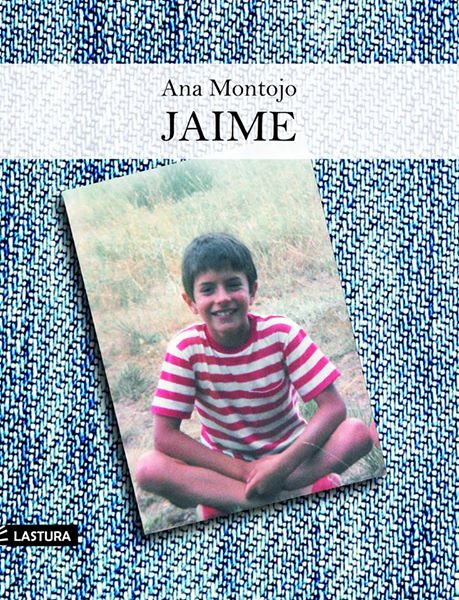Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. (Pablo Neruda)
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. (Pablo Neruda)Cómo le conocí no viene al caso. El hecho es que durante más de tres años -todavía no había nacido La Solateras- mantuvimos una correspondencia electrónica casi diaria, él en Buenos Aires, yo en Madrid. Nos unía nuestra común afición a la literatura, él a la prosa, yo en aquel entonces, a la poesía. Eran los suyos unos correos largos y envolventes en los que me hablaba de su país y de su vida, y me enviaba sus cuentos para que se los criticase, pidiéndome que fuera implacable y que no me limitara a alabárselos. Y a mí, aunque en realidad eran buenos, francamente buenos, me divertía sacarles pequeños defectos que él encajaba con deportividad. Poco a poco, se fue creando entre nosotros una complicidad y una confianza muy gratificantes. A mí me resultaba más fácil hablar con aquel desconocido que estaba a muchos miles de kilómetros y que, seguramente, nunca conocería en persona, que con muchos conocidos que, de una forma u otra, ya tenían su concepto sobre mí y todo lo que yo les contara lo pasarían por el tamiz de su propio juicio. Fuimos pasando sin apenas darnos cuenta de la exposición a la introspección, de la descripción de lugares, paisajes y costumbres a la confidencia pura y dura, a mostrarnos el uno al otro con esa libertad que sólo da el anonimato, el no poner cara al interlocutor. Todo esto sin que nunca hubiera entre nosotros la más leve insinuación de tipo amoroso, que de haberse dado, seguramente habría quitado espontaneidad a nuestras misivas.
De repente, en uno de esos correos me anunció su visita a España; Sonia y Gustavo le habían conseguido un pequeño apartamento en la calle de Lagasca para un mes. Para mí fue una mezcla de ilusión por conocerle y pavor porque me conociera y se le cayera la imagen que se había forjado sobre mí, seguridad en sí misma que tiene una.
Cuando nos encontramos me pareció un señor un poco antiguo. Muy elegante, muy caballero al estilo tradicional, algo ceremonioso de más. Pero pronto se rompió el hielo y se hizo realidad la confianza que hasta entonces sólo había existido por correspondencia. Era un enamorado de España y de todo lo español y le enseñé todos los lugares que presentía que le iban a gustar: el Madrid de los Austrias, el Museo del Prado, el Rastro, La Plaza Mayor, la de Oriente, el barrio de Las Letras. Le llevé a comer caracoles al Amadeo, a los mesones, a cualquier tascucio que cuánto más castizo más le entusiasmaba. Fuimos a Toledo, al Escorial, a Aranjuez, a Salamanca, a Ávila, a Segovia, a Chinchón, a Sigüenza, a Medinaceli, y cada piedra, cada calleja, cada catedral y cada bar se le volvía puro deslumbramiento -qué presiosura, negra- y me contaba la historia de mi país, de la que sabía mucho más que yo. Era muy culto y, en concreto de España, lo sabía todo. Hasta entendía de toros, lo que en su país es muy poco frecuente. Con el tema taurino tuvimos discusiones, porque yo no sólo no entiendo y no me interesan sino que casi me repugnan y para él era una religión. Pero nos reíamos juntos -era muy inteligente y tenía un sentido del humor genial- y pasábamos muy buenos ratos.
Y sí, bueno, me llegué a ilusionar, qué pasa.
Cuando volvió a su país, ya me dejó sacado el billete para que fuera yo a Buenos Aires en mis vacaciones. Y fuí, ya lo creo que fuí. Fué un viaje precioso, con el mejor cicerone, fuera de todas las rutas turísticas, no hubo cataratas de Iguazú. Pero me enseñó Buenos Aires a lo ancho, a lo largo y, sobre todo, a lo hondo, descubriéndome cada rincón y cada barrio de una ciudad tan intensa y tan variada y haciéndome respirar el aire particular de cada uno. El señorial Palermo, la popular Boca, el bohemio San Telmo, el inabarcable Río de la Plata que es tan ancho como el mar y no se ve "la vecina orilla", el centro de la ciudad, tan cosmopolita y tan moderno como Chicago, la Plaza de Mayo con la Casa Rosada, su historia y sus madres; y los veteranos de las Malvinas paseando su frustración y su abandono, después de una guerra organizada por el poder para despertar el sentimiento patrio y desviar la atención pública de los excesos de la dictadura militar. Me quise morir de envidia en las "milongas" donde los porteños van a bailar tango por el gusto de bailarlo y era un lujazo ver los lazos que trazaban con los pies y la sensualidad que rezumaban las parejas. Y los boliches donde se reunen para guitarrear y cantar esas canciones tristes y dulces de gauchos. El café Tortoni, intelectual y decadente. El Ateneo, antiguo cine y teatro Grand Splendid en la avenida de Santa Fé, reencarnado en una impresionante librería que conserva todos los atributos de la vieja sala: los palcos, el escenario, las molduras del techo y una magnífica cúpula. La pequeña plazoleta de Julio Cortázar, con aquel aire ácrata tan atractivo.
Sin embargo, con todo lo maravilloso que fue el viaje, todavía me duele recordar cómo algo se me rompió por dentro entonces, algo difuso pero concreto, casi material, esa parte irracional de las relaciones que no podemos controlar; supe que aquello no podía ser. Que yo no le podía querer más allá de lo que se quiere a un amigo, a un gran amigo, y seguramente mucho menos de lo que él se merecía. Y me volví a España llevando en el equipaje el peso de un nuevo fracaso.
Se lo dije, pero no obstante nos seguimos escribiendo y el verano siguiente volvió a venir a Madrid. No sé si quise darle -darnos- otra oportunidad pero no resultó. Sólo sirvió para reafirmarme en mis sentimientos o en mi falta de ellos. Entonces se le presentó a Gustavo el fulminante tumor cerebral que se lo llevó en dos meses. Pero eso es otra historia, otra historia triste, que ya conté en su momento.
Cuando se fue a Argentina, le confirmé mi decisión irrevocable y ya no le volví a ver. El siguió escribiéndome y yo contestándole pero cada vez de forma más distanciada. Los lectores más antiguos de este blog y del anterior, recordarán sus agudos comentarios, llenos de inteligencia y de sentido del humor.
Se presentó varias veces al premio Max Aub de cuentos y siempre quedó finalista. Cuando me felicitó por mi cumpleaños, el pasado mayo, me decía: ...Y por tercera vez consecutiva fui finalista del Max Aub de este año con el cuento del gato que vos conocés. Los 6.800 euros del premio se los dieron a una madrileña a quien si ves por la calle sería bueno que la lleves por delante con el auto. Estoy cansado de patear la pelota en el Max Aub, pegar siempre en el poste para que los goles los haga otro. Por lo visto en mayo le operaron de algo oncológico, pero en su correo no me decía nada de que tuviera problemas de salud. El veintisiete de julio le felicité yo a él y no obtuve respuesta. Mi correo se ha quedado colgado en algún lugar del ciberespacio. No tenía internet en casa -allí no es tan corriente- pensé que estaría fuera, quién sabe dónde; no sé lo que pensé. Cualquier cosa menos la cruda realidad que me contó Sonia hace dos días: Luis, el Argentino, ha muerto el día ocho de agosto. No sé qué hice yo ese día, ni qué gilipolleces ocuparían mi cabeza mientras él se moría; no sé si estaba en su casa o en un hospital, no sé qué mano apretó la suya; no sé si me dedicó un último pensamiento, pero la noticia de su muerte me ha hecho un nudo en el corazón que no creo que pueda desatar fácilmente. Las personas importantes nunca se van del todo y él lo fue, seguramente más de lo que yo creía.
Hacía tiempo que había desaparecido del blog; pero ahora quiero pensar que estaba escondido detrás del enigmático Quevedito de los sonetos aquellos. De manera que si el abajo firmante no se retrata, para mí siempre será El Argentino el autor. ¡Cómo pude ser tan imbécil de no darme cuenta!
No voy a poner un tango ni una milonga de ningún peón del campo. Voy a poner la Habanera de los Ojos Cerrados, que le hacía soñar con Cádiz y con Andalucía, a las que nunca conoció. Para el Argentino.
Y si esto no es un streptease, venga Dios y lo vea.