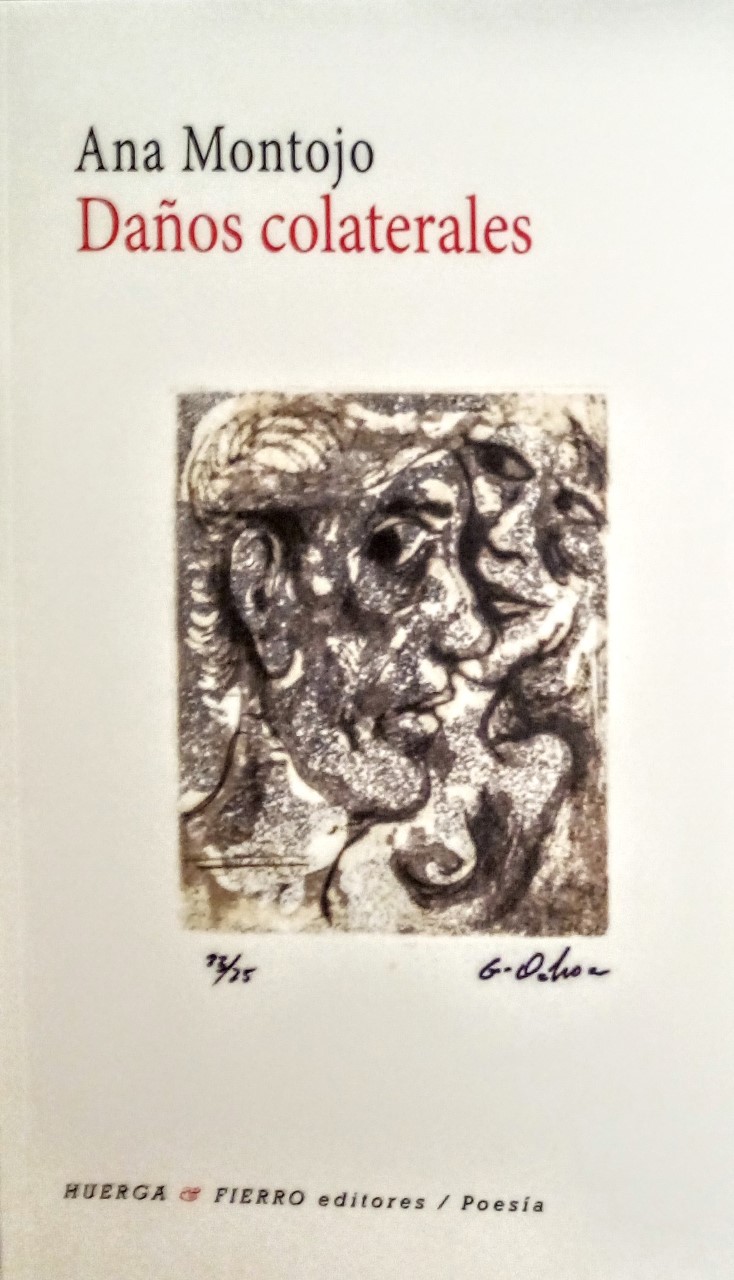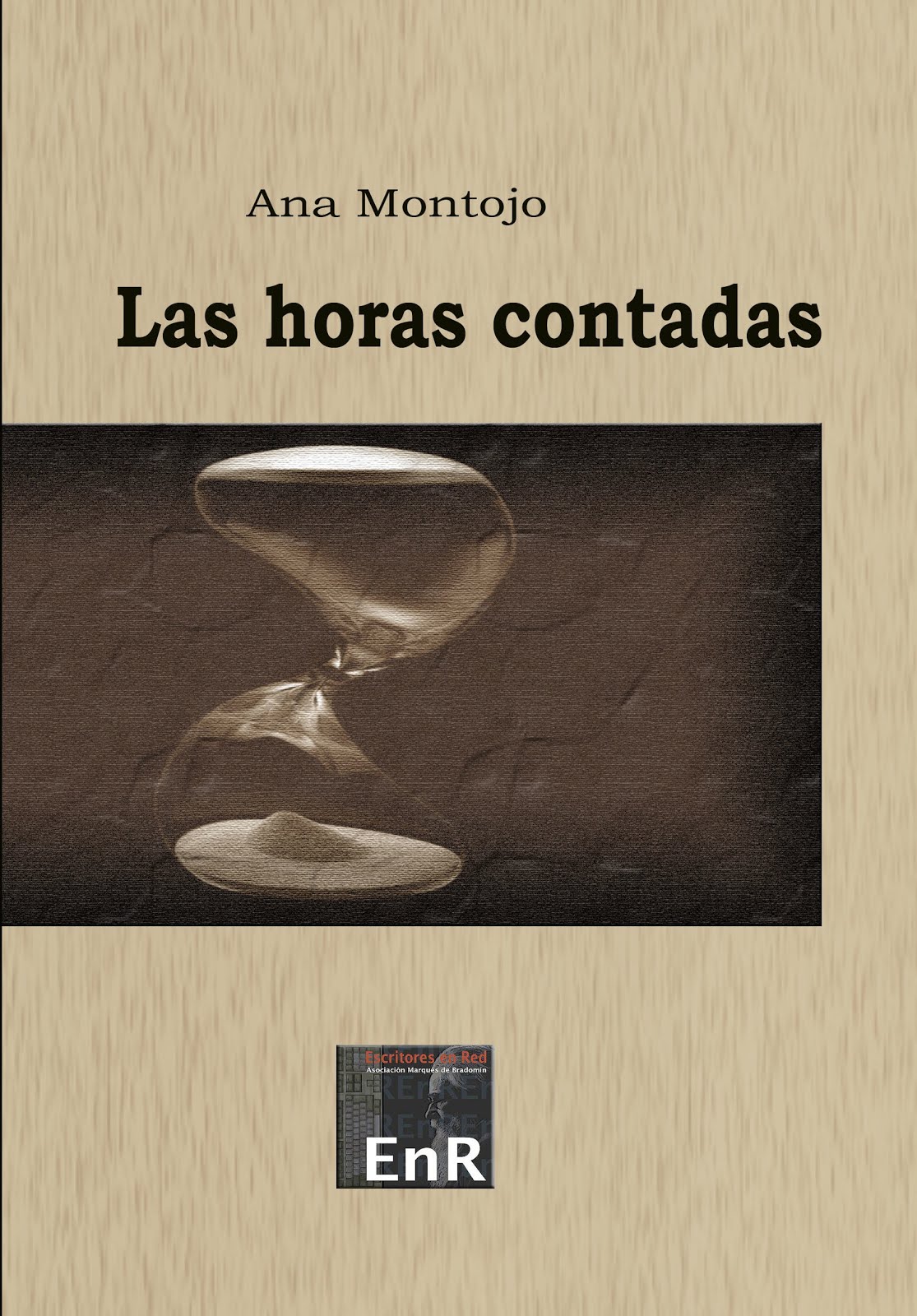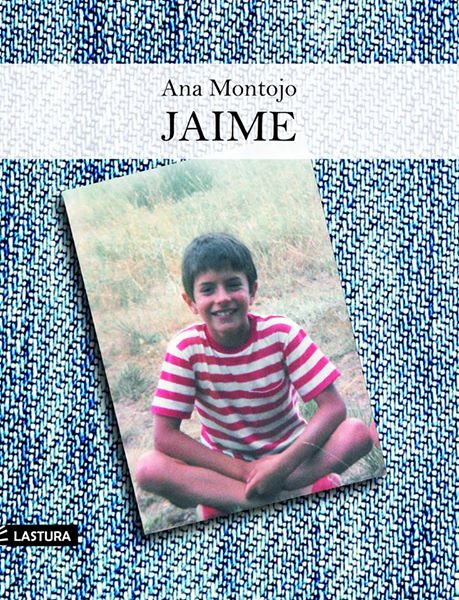Hace calor en Madrid, hace mucho calor. Las noches son una pesadilla de sudores, insomnio y paseos por la casa. Para beber agua, para fumar, para leer, cualquier cosa buscando el sueño que no llega. Y una desgana inmensa para ponerme a escribir, si me dejo llevar por la inercia este blog morirá de inanición en breve.
Hace calor en Madrid, hace mucho calor. Las noches son una pesadilla de sudores, insomnio y paseos por la casa. Para beber agua, para fumar, para leer, cualquier cosa buscando el sueño que no llega. Y una desgana inmensa para ponerme a escribir, si me dejo llevar por la inercia este blog morirá de inanición en breve.Una semana en Sigüenza. Sigüenza en julio ya no es lo que era. Antes era un mes muy agradable, sin el bullicio de agosto pero con la suficiente gente como para tener con quién tomarse unas cañas o sentarse en la Alameda por la noche a charlar tranquilamente, bajo un cielo cuajado de estrellas. Ahora, entre semana, es una soledad aplastante; a las diez de la noche no hay nadie por la calle ni en los bares y por más que una ponga toda su buena voluntad por alargar la jornada, a las once están echando el cierre en todas partes y no queda otra que irse a casa con un libro, que no es mal plan, pero la verdad, no es eso lo que una espera de una semana de vacaciones. Me fuí sola -Fernando se quedó aquí con su ordenador y sus cosas- para pasar con mi madre el día de su santo y ver a unos cuántos amigos con los que contaba. Pero hasta el jueves no llegó nadie. Así que me he pasado cuatro días repartiéndome entre la piscina municipal y el jardín con mi madre, aunque eso sí, trabajando. Y es que, los dioses culés, no contentos con el jodío triplete del Barça, han castigado mi perversidad mandándome un trabajo de corrección sobre tan ilustre y excelso club de fútbol; con lo que me he empapado de su gloriosa historia y he comprendido que, realmente, es mes qu'un club. Es La Luz; es La Verdad; es La Patria; es la leche en bote. ¡Dios, qué brasa!
Por fin llegó Arturo, y nos fuimos con mis hermanos y otro amigo a Saúca, a comernos unos huevos fritos con patatas y lomo de la olla en El Goyo. Saúca es un pueblo formado por unas pocas casas, una iglesa románica preciosa, en cuyo claustro duerme la luna, y El Goyo, que es la catedral de los huevos fritos. A la vuelta mis hermanos atropellaron a un jabalí; mejor dicho, el jabalí atropelló al coche de mis hermanos, a juzgar por cómo quedó el vehículo. Era la una de la madrugada cuando llegó la grúa a llevarse los restos; mientras tanto, nosotros en la cuneta muertos de frío y Arturo queriendo que exploráramos los campos para buscar al bicho y llevarlo ante la Guardia Civil; pero se había dado a la fuga como Farruquito cuando aquello, supongo que para morir en la intimidad.
Al día siguiente por la noche llegaron Mª Paz y Antonio y los cazamos lo que se dice al vuelo para irnos a cenar. Esa cena resultó regular porque hubo quien se pilló un absurdo rebote de príncipe azul destronado que no alcanzo a comprender; y es que, como es sabido, los misterios del ser humano son insondables. Mª Paz tuvo el detallazo de ir a ver a mi madre y estuvimos de charleta con ella en el jardín, no sé por qué, hablando de la guerra -la Guerra Nuestra, dice ella- y esas cosas; si serán insondables los misterios del ser humano que mi madre dijo que había sido la mejor época de su vida, lo que hay que oír. También hablamos de lo bien que estaba Pili, la madre de Mª Paz, que casi con la edad de la mía hacía la compra sola como una chavala. Yo siempre la recuerdo con sus pies diminutos y sus zapatos de tacón bajito, discreta, tranquila, perfectamente peinada y arreglada y con una sonrisa triste.
El viernes fui a la estación a buscar a Fernando que venía en un tren de cercanías, y vimos la elección de la reina de las fiestas y su corte de damas en la Alameda; hacía frío pero todas iban con sus vestidos palabra de honor de colores brillantes y sus bandas, atendiendo las agudas preguntas del presentador, qué esperas de las fiestas y cosas así. Seguro que estas chicas son inteligentes, universitarias y preparadas, pero aquellos vestidos tan cursis, aquellas bandas y aquellos bucles en el pelo les daban un aspecto como de estar fuera de sí mismas, embutidas en un cuerpo ajeno. Antonio y yo cantamos eso de qué buena está la reina, la reina, la reina, qué buena está la reina, la reina qué buena está y un señor nos miraba con cara de pocos amigos. Nos despendolamos un poco, bailoteando con el grupo de música que tocaba cosas antiguas, de cuando entonces. Nos tomamos unas copas de esas que no emborrachan pero dan la risa floja y lo pasamos muy bien. Arturo se había ido por la mañana, en un arranque de los suyos. Y el domingo a Madrid para trabajar el lunes. Me quedan sólo cinco días de vacaciones que los voy a guardar como oro en paño.
Cuando sonó el teléfono en la oficina y Mariapi me dió la noticia, no me lo podía creer. Me quedé como un tentetieso de esos que se tambalean de lado a lado sin llegar a caerse. Pili había muerto de repente en Fuenterrabía, dos días después de estar hablando de ella con mi madre; un día después de estar haciendo risas con Mª Paz. De repente, las risas y los bailes de la noche del sábado eran un recuerdo lejanísimo. Pili, la más fuerte de todas, en la fragilidad de su cuerpo menudo. La más autónoma de todas nuestras madres; la que nunca envejeció. Cuando antes de ayer la despedimos en el cementerio de San Justo, todavía las lágrimas de sus hijos se abrían paso a través de una cortina de perplejidad. No sé cómo se pueden comer esto Mª Paz y sus hermanos. Sé que nada de lo que diga les puede consolar, pero quiero que sepan que estoy con ellos.