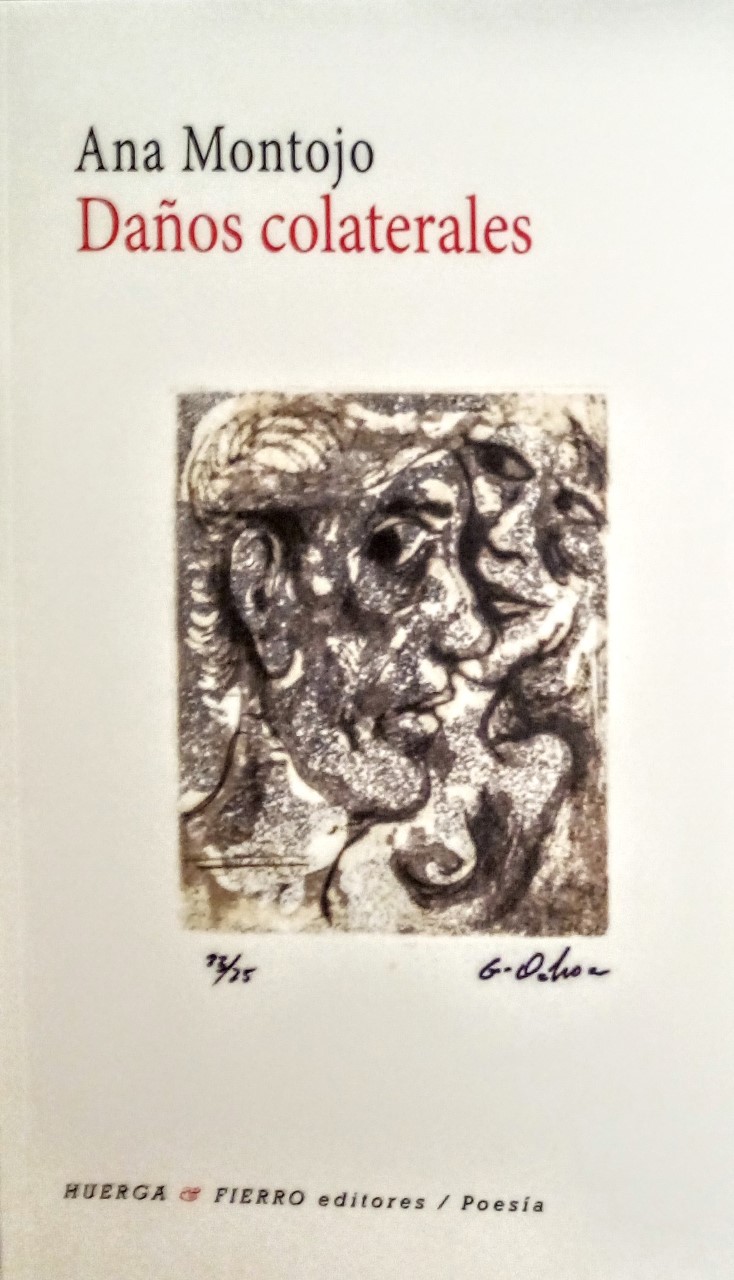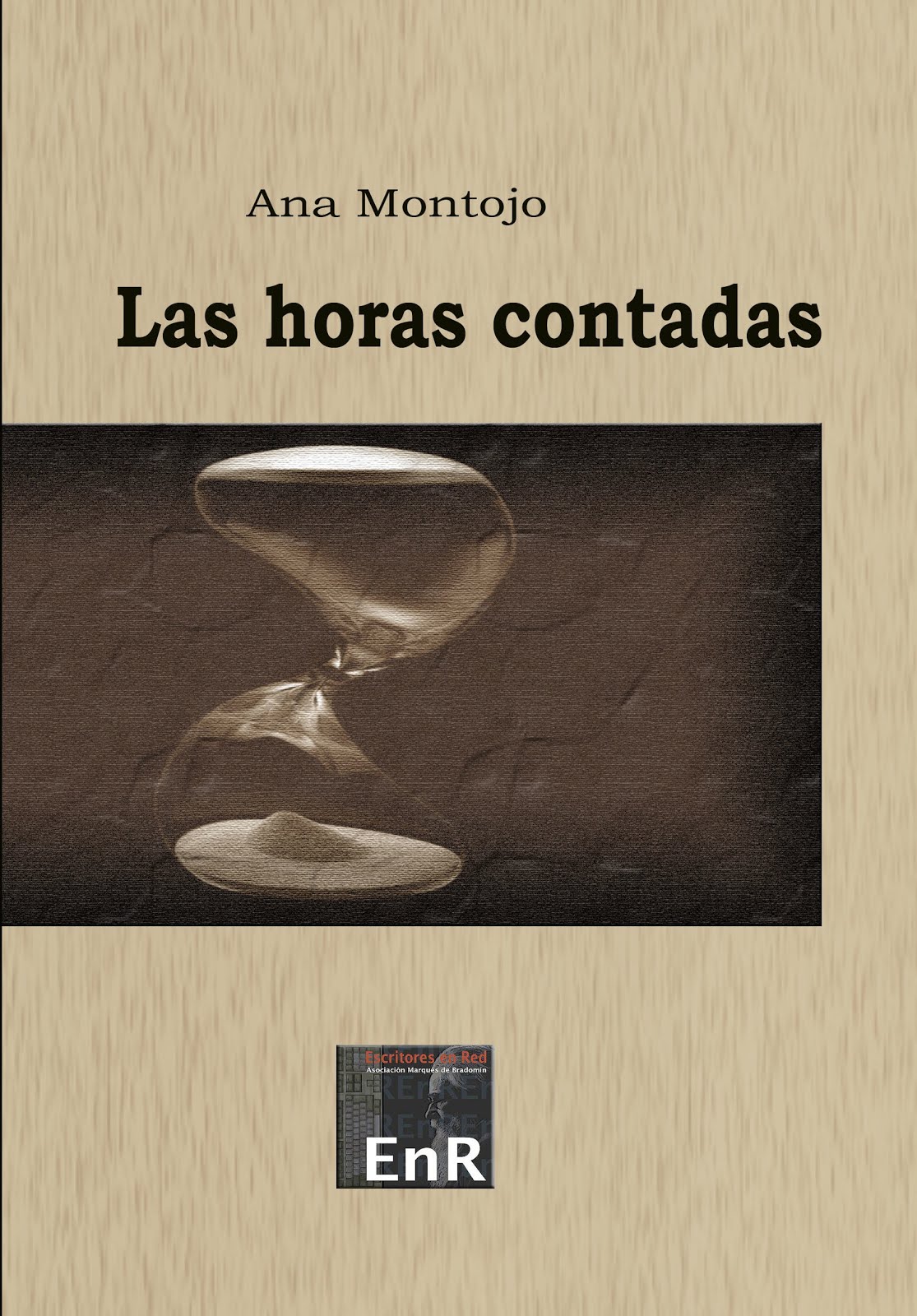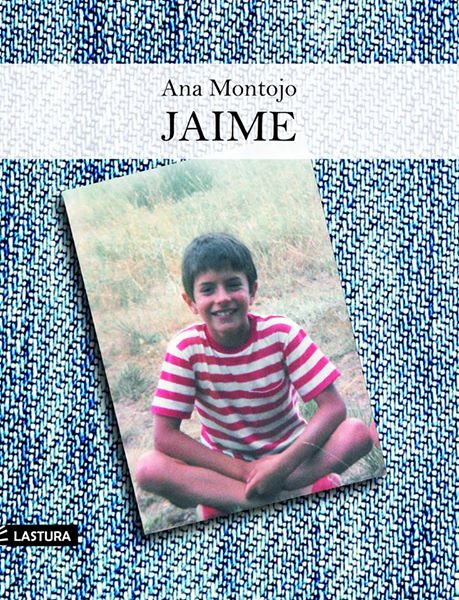Me habian citado a las siete y media de la mañana y nos tomamos la cosa con tiempo. Para mí eso de madrugar -ahora que no lo tenia que hacer por obligación- ya no era problema porque en mis cervicales había un despertador que cuando dejaban de hacer efecto los calmantes -a eso de las cinco- me tocaba diana sin piedad, así que llamamos un taxi para las siete menos cuarto y el tráfico se puso de nuestra parte. A las siete y diez estábamos a la puerta con mi maletita, mi consentimiento informado y mi miedo a cuestas, en ayunas desde las doce de la noche incluso de mis drogas, con lo que llegaba en unas condiciones bastante patéticas. Quise fumarme el último pitillo antes de entrar, pero me produjo arcadas y hacía frio; lo tiré a la segunda calada.
Al haberme citado a hora tan temprana pensé, ilusa de mi, que sería la primera. Pero no, todos los condenados teníamos la misma hora. Un bedel con chaqueta verde nos daba un número según íbamos llegando; a mí me tocó el cuatro a pesar de la anticipación, se ve que la gente tenía prisa por llegar al cadalso. Nos presentamos en admisión por riguroso orden de llegada y nos tacharon de una lista. Luego el bedel de la chaqueta verde nos condujo con nuestros acompañantes por interminables pasillos y ascensores renqueantes, como ganado al matadero, hasta una sala de espera que hacía honor a su nombre, pues esperamos cerca de una hora sin que nadie nos diera ninguna explicación. Por fin se abrió una puerta y apareció una mujer con un pijama azul que decia llamarse María. María nombró a nueve o diez personas entre las que yo no estaba y las ordenó salir de aquella sala sin sus familiares. Al cabo de un rato llamó a sus familiares. Eran los primeros en pasar por taquilla. Yo, que había llegado relativamente tranquila, me iba atacando por momentos, el dolor no cesaba, nadie decía nada y aquello se me estaba haciendo eterno. Había engañado a mi madre con la fecha y pensaba que me llamaría a casa, no me encontraría y se pondría nerviosa. Pero Fernando tuvo la precaución de desviar el teléfono a su móvil y cuando llamó le dijo que estaba durmiendo. Y no mentía porque para entonces ya estaba yo bajo los efectos de la anestesia.
Pasó un tiempo prudencial y volvio María. Esta vez sí me nombró, en segundo lugar. De modo que me despedí de Fernando y de Marta y fui tras ella sin saber a dónde. Mi destino resultó ser una sala donde habia ocho camas enfrentadas de dos en dos con un pasillo en medio. Allí nos dieron unos camisones de esos que se atan por detrás y nos dijeron que nos quitaramos toda la ropa. Éramos todas mujeres y con aquellos pingos puestos, la sala adquiría el aspecto del dormitorio de una cárcel femenina; parecíamos las arrecogías del Beaterio de Santa Maria Egipciaca. A todo esto aún no nos habían asignado habitación y no sabíamos si la tendríamos al salir del quirófano, con lo que los familiares se tenían que hacer cargo de nuestros efectos personales por un tiempo indeterminado, lo que incluía ir a tomar un café, comprar el periódico, salir a fumar o ir al baño con la maletita y la bolsa con la ropa que nos acabábamos de quitar. Todo muy comodo y funcional para ellos. Me pregunté qué haría el desgraciado que no tuviera familia ¿quedarse sin sus cosas y volver a su casa con ese trapo puesto, enseñando la parte posterior con lo que había refrescado? Una vez en camisón y debidamente aleccionadas y pasadas lista por una tal Pilar que mandaba más que María, dejaron pasar a los acompañantes y les endosaron el equipaje. Marta se fue a su curro y allí nos quedamos Fernando y yo; mi vecina de celda tenia alrededor de su cama toda una corte de familiares que hablaban de Esperanza Aguirre -no sé ni me importa si bien o mal- y encima ella con el móvil explicando a alguien a voz en grito cómo se hacían las lentejas. Corrí la cortina furiosa porque no tenía nada a mano para tirarle a la cabeza. Mientras tanto, Fernando se echó un sueñecito en la butaca.
A eso de las once entró un celador con una camilla y me llamó por mi nombre para llevarme al patíbulo, digo al quirófano. Y ya me relajé. A Fernando le dejaron venir conmigo hasta una especie de nave inhóspita y heladora donde me pusieron un gorro. Yo ya estaba entregada. Pasó un ratito corto y salieron dos tíos cachas que dijeron ¡hala, que nos la llevamos! nos dimos un piquito y nos dijimos adios con la mano. Dentro del quirófano me preguntaron si podía subirme yo sola al potro de tormento desde la camilla o me tenían que mover ellos. -Yo sola puedo, dije muy chula. Había un montón de gente a mi alrededor, poniéndome electrodos por todo el cuerpo y va uno y dice te vamos a abordar -a ABORDAR, dijo- por todos los flancos. Yo pensé estos cabrones han leído mi blog y se van a vengar. Vamos, no me digáis que no es raro. Lo último que vi fue una mascarilla de goma azul acercándose a mi cara desde lo alto, mientras oía una voz que me ordenaba: respira, que es oxígeno. Respiré con toda mi alma y entré en la nada.
Unas dos horas y media estuve en sus manos y se debieron despachar a gusto, dado mi aspecto actual, que estoy por ofrecer mi imagen -sin ánimo lucro, por supuesto- a la ministra de Igualdad para el cartel institucional del 25 de noviembre, día contra la violencia de género. Tengo un apósito en el cuello y un ojo morado, no me preguntéis por qué. Cuando salí de allí sólo sentía como si un ejército de duendes diminutos, armados con alfileres y agujas, estuviera pinchándome con verdadera saña en los dedos índice y corazón de las dos manos; las dos uves de la victoria mordisqueadas sin tregua por una plaga de insectos carnívoros. Vi a Fernando de refilón y le pregunté por Marta al pasar hacia la U.R.P.A. que debe ser algo así como Unidad de Recuperación -o reanimación, no sé- del Paciente. Me tuvieron allí durante cinco horas, cinco, esperando por lo visto que cesara lo de mis dedos, que parece ser que era una novedad a investigar, caso inédito entre los cientos de operaciones como la mía que realizan todos los meses. Estaba sola, completamente despierta, arrinconada en una esquina de aquella sala desapacible y gélida por la que pululaban gentes en pijama que anotaban cosas en unos papeles a los pies de las camas, viendo llegar a otros desgraciados y salir a algunos. En un momento dado creí oír que ya había cama para mí y se me encendió un rayo de esperanza. De vez en cuando entraba Marta con su bata blanca y yo me ponía a llorar y a pedirle que me sacara de allí y me contara quién estaba fuera. Tenía muchas ganas de ver a mi hijo, a mi madre, a Fernando, a quien estuviera. Esas cinco horas fueron lo peor de todo el día, porque además mis dedos no mejoraban y me veía eternamente confinada en aquel Guantánamo. Poco a poco los pinchazos se convirtieron en dolor continuo, concentrado y perfectamente simétrico en las dos falanges centrales de los dedos corazón y entonces el anestesista consideró que el protocolo de las narices permitía dejarme marchar. Y menos mal, porque esta es la fecha en que sigo teniendo los dedos jodidos; a pesar de que me estoy atiborrando a corticoides, mejoran despacito. Por lo visto me tocaron la raíz del nervio que afecta a esa parte concreta de mi body.
Cuando mi cama atravesó la puerta de la U.R.P.A. hacia el exterior, arrastrada por una celadora gorda, me sentí como si entrara en el paraiso, ya no me importaban mis dedos, ya no me importaba nada. Alguien me hizo la pregunta retórica ¿cómo estás? y contesté que había tenido días mejores, lo que hizo mucha gracia a una señora que pasaba por allí.
Y sí, llegué a la habitación por fin. Allí estaban Marta, Fernando, mi hermana Almudena, mi hermano de incógnito pues mi madre no sabía que estaba en Madrid -eso es otra historia que ya tendrá su turno en este blog- e Ignacio "El Dúples", pero no estaban mi hijo ni mi madre. Pregunté por Jesús y me informaron de que había aprovechado la espera para donar sangre y llegó al poco rato. Me dió tanta alegría verle que me cambió el humor. Ana no pudo ir con los gemelos malos, presa de la gripe A, que es que no dejamos nada para los demás. Y para mi madre ya era muy tarde; hablé con ella por teléfono y la pobre había agradecido el engaño. Si conoceré yo a mis clásicos. La enfermera de tarde que se encargaba de mí se llamaba Cristina y era un encanto de chica que me dio muchas instrucciones para preservar mi cuello, pero a mí no me dolía nada el cuello, ni los brazos, ni los hombros ni nada de lo que me había atormentado durante tanto tiempo y estaba de buen humor. Sólo los dedos me amargaban un poco la vida y sugerí a Cristina una solución drástica: la amputación, pero me dijo que no lo contemplaba el protocolo. Cualquiera que me conozca sabe que tengo dedos largos y delgados y los que no, ahí tienen la foto que hizo Cock de mi mano fumando; pues mis dedos corazones se iban pareciendo por momentos a una salchicha de Frankfurt de las gordas, camino de morcilla de Burgos y enhiestos en dos "pesetas" sin destinatario conocido. Tenía un hambre canina y me trajeron un puré de verduras y arroz con leche. Pero no me dejaban incorporar la cama y Fernando me lo daba como si lo echara a un buzón y se me caía la mitad. Tomé unas pocas cucharadas y me rendí.
Al haberme citado a hora tan temprana pensé, ilusa de mi, que sería la primera. Pero no, todos los condenados teníamos la misma hora. Un bedel con chaqueta verde nos daba un número según íbamos llegando; a mí me tocó el cuatro a pesar de la anticipación, se ve que la gente tenía prisa por llegar al cadalso. Nos presentamos en admisión por riguroso orden de llegada y nos tacharon de una lista. Luego el bedel de la chaqueta verde nos condujo con nuestros acompañantes por interminables pasillos y ascensores renqueantes, como ganado al matadero, hasta una sala de espera que hacía honor a su nombre, pues esperamos cerca de una hora sin que nadie nos diera ninguna explicación. Por fin se abrió una puerta y apareció una mujer con un pijama azul que decia llamarse María. María nombró a nueve o diez personas entre las que yo no estaba y las ordenó salir de aquella sala sin sus familiares. Al cabo de un rato llamó a sus familiares. Eran los primeros en pasar por taquilla. Yo, que había llegado relativamente tranquila, me iba atacando por momentos, el dolor no cesaba, nadie decía nada y aquello se me estaba haciendo eterno. Había engañado a mi madre con la fecha y pensaba que me llamaría a casa, no me encontraría y se pondría nerviosa. Pero Fernando tuvo la precaución de desviar el teléfono a su móvil y cuando llamó le dijo que estaba durmiendo. Y no mentía porque para entonces ya estaba yo bajo los efectos de la anestesia.
Pasó un tiempo prudencial y volvio María. Esta vez sí me nombró, en segundo lugar. De modo que me despedí de Fernando y de Marta y fui tras ella sin saber a dónde. Mi destino resultó ser una sala donde habia ocho camas enfrentadas de dos en dos con un pasillo en medio. Allí nos dieron unos camisones de esos que se atan por detrás y nos dijeron que nos quitaramos toda la ropa. Éramos todas mujeres y con aquellos pingos puestos, la sala adquiría el aspecto del dormitorio de una cárcel femenina; parecíamos las arrecogías del Beaterio de Santa Maria Egipciaca. A todo esto aún no nos habían asignado habitación y no sabíamos si la tendríamos al salir del quirófano, con lo que los familiares se tenían que hacer cargo de nuestros efectos personales por un tiempo indeterminado, lo que incluía ir a tomar un café, comprar el periódico, salir a fumar o ir al baño con la maletita y la bolsa con la ropa que nos acabábamos de quitar. Todo muy comodo y funcional para ellos. Me pregunté qué haría el desgraciado que no tuviera familia ¿quedarse sin sus cosas y volver a su casa con ese trapo puesto, enseñando la parte posterior con lo que había refrescado? Una vez en camisón y debidamente aleccionadas y pasadas lista por una tal Pilar que mandaba más que María, dejaron pasar a los acompañantes y les endosaron el equipaje. Marta se fue a su curro y allí nos quedamos Fernando y yo; mi vecina de celda tenia alrededor de su cama toda una corte de familiares que hablaban de Esperanza Aguirre -no sé ni me importa si bien o mal- y encima ella con el móvil explicando a alguien a voz en grito cómo se hacían las lentejas. Corrí la cortina furiosa porque no tenía nada a mano para tirarle a la cabeza. Mientras tanto, Fernando se echó un sueñecito en la butaca.
A eso de las once entró un celador con una camilla y me llamó por mi nombre para llevarme al patíbulo, digo al quirófano. Y ya me relajé. A Fernando le dejaron venir conmigo hasta una especie de nave inhóspita y heladora donde me pusieron un gorro. Yo ya estaba entregada. Pasó un ratito corto y salieron dos tíos cachas que dijeron ¡hala, que nos la llevamos! nos dimos un piquito y nos dijimos adios con la mano. Dentro del quirófano me preguntaron si podía subirme yo sola al potro de tormento desde la camilla o me tenían que mover ellos. -Yo sola puedo, dije muy chula. Había un montón de gente a mi alrededor, poniéndome electrodos por todo el cuerpo y va uno y dice te vamos a abordar -a ABORDAR, dijo- por todos los flancos. Yo pensé estos cabrones han leído mi blog y se van a vengar. Vamos, no me digáis que no es raro. Lo último que vi fue una mascarilla de goma azul acercándose a mi cara desde lo alto, mientras oía una voz que me ordenaba: respira, que es oxígeno. Respiré con toda mi alma y entré en la nada.
Unas dos horas y media estuve en sus manos y se debieron despachar a gusto, dado mi aspecto actual, que estoy por ofrecer mi imagen -sin ánimo lucro, por supuesto- a la ministra de Igualdad para el cartel institucional del 25 de noviembre, día contra la violencia de género. Tengo un apósito en el cuello y un ojo morado, no me preguntéis por qué. Cuando salí de allí sólo sentía como si un ejército de duendes diminutos, armados con alfileres y agujas, estuviera pinchándome con verdadera saña en los dedos índice y corazón de las dos manos; las dos uves de la victoria mordisqueadas sin tregua por una plaga de insectos carnívoros. Vi a Fernando de refilón y le pregunté por Marta al pasar hacia la U.R.P.A. que debe ser algo así como Unidad de Recuperación -o reanimación, no sé- del Paciente. Me tuvieron allí durante cinco horas, cinco, esperando por lo visto que cesara lo de mis dedos, que parece ser que era una novedad a investigar, caso inédito entre los cientos de operaciones como la mía que realizan todos los meses. Estaba sola, completamente despierta, arrinconada en una esquina de aquella sala desapacible y gélida por la que pululaban gentes en pijama que anotaban cosas en unos papeles a los pies de las camas, viendo llegar a otros desgraciados y salir a algunos. En un momento dado creí oír que ya había cama para mí y se me encendió un rayo de esperanza. De vez en cuando entraba Marta con su bata blanca y yo me ponía a llorar y a pedirle que me sacara de allí y me contara quién estaba fuera. Tenía muchas ganas de ver a mi hijo, a mi madre, a Fernando, a quien estuviera. Esas cinco horas fueron lo peor de todo el día, porque además mis dedos no mejoraban y me veía eternamente confinada en aquel Guantánamo. Poco a poco los pinchazos se convirtieron en dolor continuo, concentrado y perfectamente simétrico en las dos falanges centrales de los dedos corazón y entonces el anestesista consideró que el protocolo de las narices permitía dejarme marchar. Y menos mal, porque esta es la fecha en que sigo teniendo los dedos jodidos; a pesar de que me estoy atiborrando a corticoides, mejoran despacito. Por lo visto me tocaron la raíz del nervio que afecta a esa parte concreta de mi body.
Cuando mi cama atravesó la puerta de la U.R.P.A. hacia el exterior, arrastrada por una celadora gorda, me sentí como si entrara en el paraiso, ya no me importaban mis dedos, ya no me importaba nada. Alguien me hizo la pregunta retórica ¿cómo estás? y contesté que había tenido días mejores, lo que hizo mucha gracia a una señora que pasaba por allí.
Y sí, llegué a la habitación por fin. Allí estaban Marta, Fernando, mi hermana Almudena, mi hermano de incógnito pues mi madre no sabía que estaba en Madrid -eso es otra historia que ya tendrá su turno en este blog- e Ignacio "El Dúples", pero no estaban mi hijo ni mi madre. Pregunté por Jesús y me informaron de que había aprovechado la espera para donar sangre y llegó al poco rato. Me dió tanta alegría verle que me cambió el humor. Ana no pudo ir con los gemelos malos, presa de la gripe A, que es que no dejamos nada para los demás. Y para mi madre ya era muy tarde; hablé con ella por teléfono y la pobre había agradecido el engaño. Si conoceré yo a mis clásicos. La enfermera de tarde que se encargaba de mí se llamaba Cristina y era un encanto de chica que me dio muchas instrucciones para preservar mi cuello, pero a mí no me dolía nada el cuello, ni los brazos, ni los hombros ni nada de lo que me había atormentado durante tanto tiempo y estaba de buen humor. Sólo los dedos me amargaban un poco la vida y sugerí a Cristina una solución drástica: la amputación, pero me dijo que no lo contemplaba el protocolo. Cualquiera que me conozca sabe que tengo dedos largos y delgados y los que no, ahí tienen la foto que hizo Cock de mi mano fumando; pues mis dedos corazones se iban pareciendo por momentos a una salchicha de Frankfurt de las gordas, camino de morcilla de Burgos y enhiestos en dos "pesetas" sin destinatario conocido. Tenía un hambre canina y me trajeron un puré de verduras y arroz con leche. Pero no me dejaban incorporar la cama y Fernando me lo daba como si lo echara a un buzón y se me caía la mitad. Tomé unas pocas cucharadas y me rendí.
Obviamente, no había nada parecido a un catre para un acompañante, sólo una butaca tiesa. Así que les dije que no se quedara nadie, que yo tenía una pera en la mesilla para llamar a la enfermera todas las veces que me hiciera falta, que fueron unas cuantas a lo largo de la noche por razones de eliminación de la anestesia vía urinaria; pero aún me quedaba un mínimo de dignidad y no quería que me pusiera la cuña nadie de mi entorno; también tuve que llamar pidiendo calmantes por los putos dedos que seguían atormentándome. A todo esto, mi compañera de habitación, una señora mayor -mayor que yo, de más de setenta- que la habían puesto una válvula porque tenía hidrocefalia y llevaba un mes en el hospital, afortunadamente dormía como un ángel, impertérrita a mis llamadas. Al día siguiente nos hicimos amigas y me contó que no podía andar, que sólo tenía un marido octogenario que era el hombre de su vida, pero que la regañaba todo el rato y que se quería suicidar. -Voy a hacer un disparate y me voy a tirar por la ventana. -Pero, Lola, si no puedes andar hasta la ventana y yo no te puedo ayudar porque me han prohibido hacer esfuerzos y coger peso, echaría a perder toda la operación; mira, le dije, si quieres tengo una caja de diazepán que me he traído de estranjis para dormir; te puedo dar unas cuantas píldoras y te vas sin dar un ruido y sin sangre. Se quedó así la cosa y nos pusimos a ver el partido del Madrid contra el Milán; se enfadó mucho cuando le pitaron el penalty al Madrid, lo que me dio cierta tranquilidad porque tengo para mí que alguien que se enfada tanto por un penalty no se suicida sin antes matar al árbitro y eso Lola no lo tenía fácil. No me pidió las pastillas y el miércoles se la llevaron a un centro de rehabilitación; se despidió de mí dándome muchos besos pequeños.
Y bueno, ya estoy en casa desde antes de ayer; haciendo las cosas que normalmente se hacen sin darse uno cuenta, pero que ahora son como un arco de iglesia: coger la sartén grande para lo cual hay que quitar todas las que están encima que pesan un güevo, alcanzar la ensaladera del estante más alto de la cocina, cosas así. Me he dado cuenta de que medio kilo de cebollas pesa 500 gramos y son muchos gramos en el estado de flojera que me invade. Ayer pasé un día muy lacio y con la lágrima fácil, pero hoy estoy mejor. Y espero que esto siga para delante. Además he comprobado cuánto necesito que la gente me quiera, qué absurdamente dependiente soy del cariño de los demás. Cómo agradezco una llamada o un e-mail y qué suerte tengo de tener tantos amigos. He constatado -y eso me duele, caramba, soy muy vanidosa- que, o bien este blog no lo lee tanta gente como yo creía, o bien hay quien pasa de mí; porque he echado de menos a gente a la que quiero y que además algunos son hermanos de otros amigos por los que han podido enterarse, pero evidentemente no he formado parte de sus conversaciones. Y es lógico; aunque me duela yo no soy el ombligo del mundo y seguramente habrá habido ocasiones en que me hayan echado de menos y yo estaba a por uvas.
¡Ah! Espero que este rollo no lo lea mi jefe, porque me va a decir que a trabajar. Le tendré que convencer de que lo he dictado.