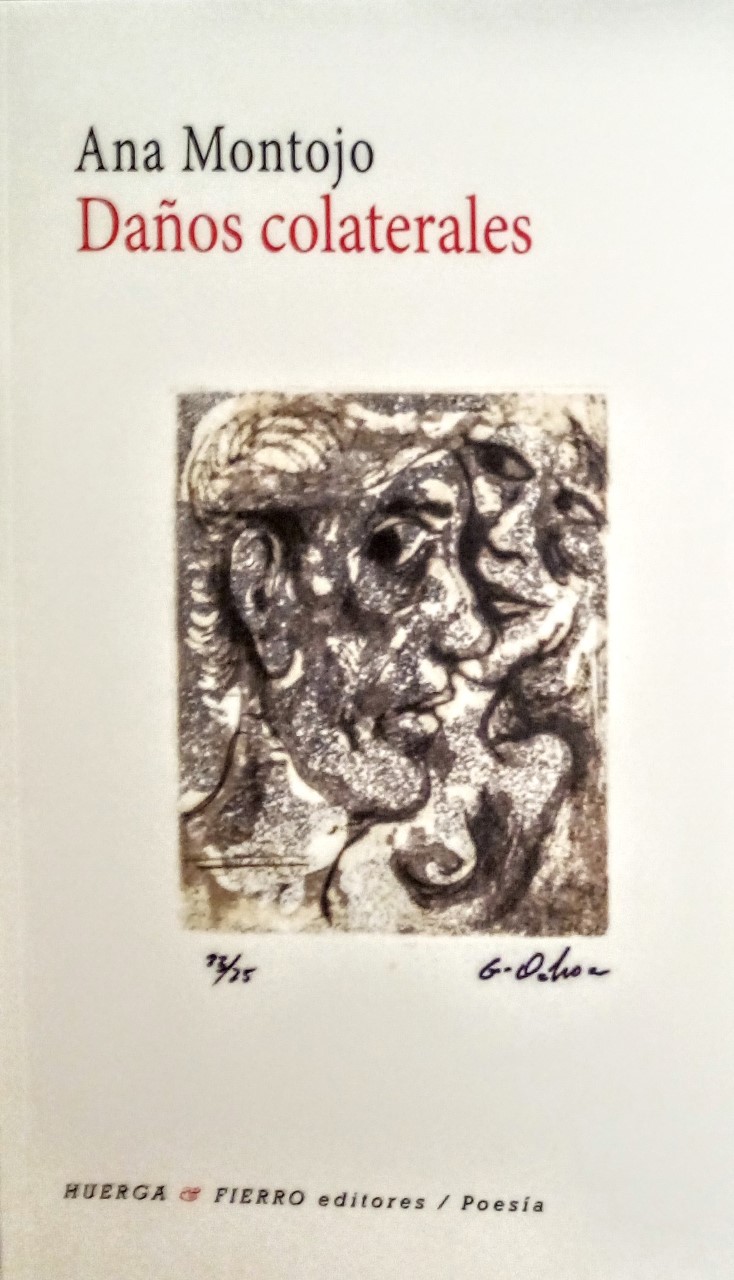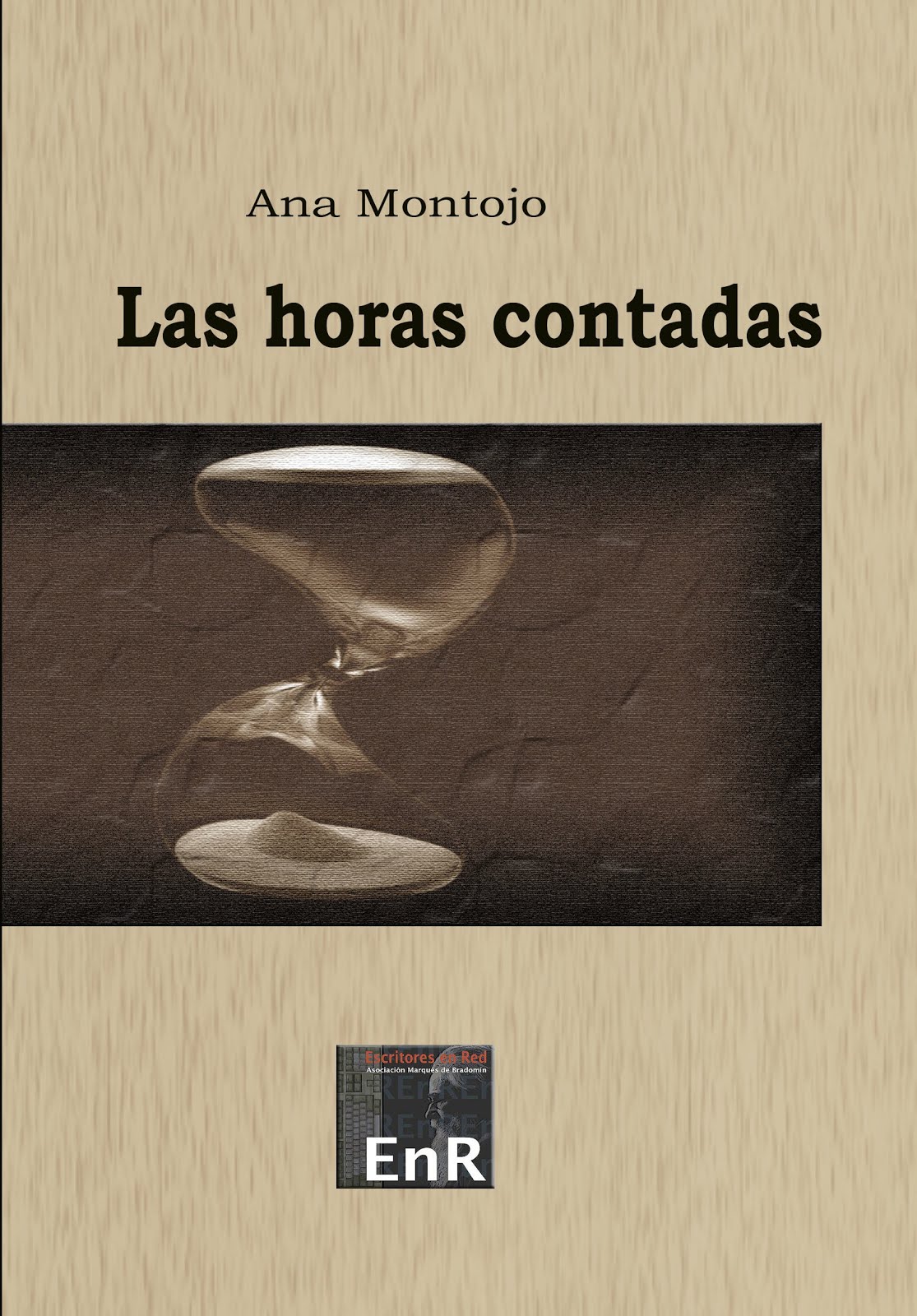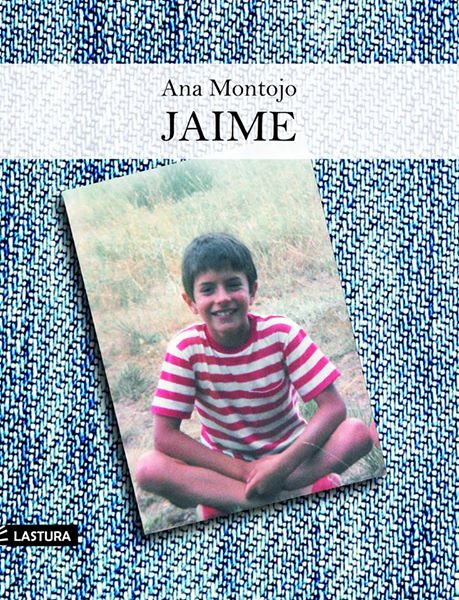Que no cunda el pánico, no voy a escribir una crónica taurina; mi ignorancia en el tema es enciclopédica y no distingo una chicuelina de una verónica, preciosos nombres de los que ignoro el significado. Este artículo pretende nada más -y nada menos- que rendir homenaje a la amistad entre dos mujeres -mi madre y Nena- que ha durado la friolera de setenta y tres años y que sólo ha podido separar la muerte. En palabras de Atahualpa Yupanqui, una amistad sin revés.
Que no cunda el pánico, no voy a escribir una crónica taurina; mi ignorancia en el tema es enciclopédica y no distingo una chicuelina de una verónica, preciosos nombres de los que ignoro el significado. Este artículo pretende nada más -y nada menos- que rendir homenaje a la amistad entre dos mujeres -mi madre y Nena- que ha durado la friolera de setenta y tres años y que sólo ha podido separar la muerte. En palabras de Atahualpa Yupanqui, una amistad sin revés.En el Madrid sitiado de 1937 se conocieron dos adolescentes: Ana María tenía quince años, Nena catorce. -No hay en esa ciudad, en donde está lo que amo, no hay pan ni luz (Pablo Neruda, Madrid 1937)- A ellas no les importaba que no hubiera pan ni luz, ni tampoco los obuses, como sangrientos bueyes, les abrían de noche sueños negros; si acaso los obuses les abrían sueños luminosos de la España que cuatro años antes, cuando apenas eran unas niñas, les había enseñado José Antonio en el Teatro de la Comedia. Hoy, desde la blandura en que hemos crecido nosotros y, sobre todo, nuestros hijos y nietos, nos parece imposible que a esa edad se pueda tener algún tipo de discernimiento político, pero no cabe duda que en aquellos años tremendos la política se mamaba, se respiraba y formaba parte de la propia conciencia, estaba unida a la identidad personal desde la más tierna infancia. Lo cierto es que ni mi madre ni Nena recuerdan la guerra como un periodo oscuro ni triste, sino como una época de exaltación patriótica que, si no anulaba el hambre y los sabañones, sí era más fuerte que ellos. Se conocieron jugando en un patio del barrio de Salamanca del Madrid sitiado, del Madrid mártir de 1937. Y ellas pusieron su juventud recién estrenada al servicio de unos ideales que yo, desde mi confort, desde una vida sin conocer la guerra salvo por el cine, desde la ignorancia de no haber pasado por aquello -por mucho que haya leído sobre el tema siempre será poco- no puedo ni debo juzgar. Fueron quintacolumnistas, vendieron cosas que hacían con sus manos para enviar fondos al frente, se entregaron a su causa en cuerpo y alma. Y su causa ha sido siempre la misma, sin fisuras. Y, bueno, a mí no me queda más que descubrirme. Aunque la memoria histórica oficial no coincida con su memoria histórica, es la suya, la que vivieron en primera persona. Y yo a callar.
Pero tenían la edad que tenían y dos chicas jóvenes no pueden vivir sólo de guerra y de política, ni siquiera en esos años. A pesar de las bombas y del miedo, crecieron sus amores, sus ilusiones y sus desencantos, sus risas y sus llantos y todo era materia de confidencias entre las dos, todo contribuía a apretar ese nudo que quizá entonces no eran conscientes de que nunca lo podrían desatar. Y la guerra terminó y los años pasaron y juntas se hicieron mujeres, siempre apoyadas la una en la otra, siempre unidas. Mi madre fue la primera que se casó y con un marino, por lo que los primeros años de su matrimonio los pasó fuera de Madrid, en Cádiz y en Ceuta. Conociéndola, sé que ahora va a desatar las cintas que sujetan los paquetes de cartas de Nena y va a repasar las cosas que se contaban en la distancia. Sé que va a enjugar sus lágrimas con esos papeles amarillentos que se desharán entre sus dedos apenas los roce; sé que va a arropar su tristeza con los recuerdos cálidos de entonces. Las respuestas de su amiga del alma a sus cuitas de recién casada fuera de su ciudad y de su familia. Un par de años después se casó Nena y tuvieron la inmensa suerte de que mi padre y Antonio encajaron a la primera; ellos también se hicieron amigos, aunque supongo que eran demasiado hombres para hacerse confidencias, léase con todas las comillas que se quieran poner. Pero no hacía falta, se entendían a su modo, con su ironía, con su socarronería, con sus bromas; y, por supuesto, con una total identificación política.
Los cuatro juntos lo pasaban de miedo, aquellas partidas de bridge todos los sábados, cuyas discusiones yo oía desde mi cuarto: que si cuatro picas, que si cinco corazones, que por qué pasas, que por qué no pasas, que si al bridge quieres ganar no te canses de arrastrar, reconvenía mi padre. Luego se iban al cine o al teatro y a cenar, ellas muy arregladas; ellos, claro, siempre con traje. Metían en una hucha de cerdito las cuatro perras que se jugaban y cuando tenían una cantidad suficiente, mataban el cerdo corriéndose una juerga más especial: o se iban a ver a Lucero Tena al Corral de la Morería o -ya la locura- un fin de semana a un parador.
Ellas dos mientras tanto seguían hablando y hablando de sus cosas, de sus maridos -supongo que los criticarían alguna vez- de sus hijos, de sus frustraciones, de sus recuerdos. Ya de mayores pero todavía los cuatro en este mundo, un día revisando fotos de esos primeros años de casados, Antonio soltó una sentencia que ha quedado para la historia: -qué guapos éramos!.
Fueron envejeciendo casi sin darse cuenta, los cuatro juntos y ellas aún más juntas. Los hijos nos casamos, les hicimos abuelos y los problemas cambiaron. Y siguieron contándoselos y estrechando el nudo. No es que las penas sean menos en compañía, son igual de grandes pero se soportan mejor. El año 92 de infausta memoria murió mi padre y la mesa de bridge se quedó coja. La mesa de bridge y todas las otras mesas, y todos los caminos que aún quedaban por recorrer se hicieron más largos, más empinados, más tristes. Todavía eran guapos, pero ya se habían dibujado en sus rostros algunos surcos imborrables; ya había aparecido el dolor en sus vidas; enfermedades, accidentes, muerte. Nunca olvidaré las lágrimas de Antonio de aquel día.
Mi hermana Paloma y yo empezamos a turnarnos para sustituir a mi padre en las partidas e intentar hacernos un grande a sintriunfo. El 2003 murió Antonio y con él se fue para mí otro pedazo de mi padre que aún me quedaba, no sé si puedo explicar lo que sentí. Y los surcos siguieron ahondándose, cada vez más profundos. Desde entonces, Paloma y yo ocupamos las dos patas que faltaban en la mesa de bridge, semana tras semana. Y además de las disputas del juego, en ocasiones demasiado acaloradas por mi culpa, que es que soy inaguantable, esas tardes estaban llenas de charlas de las que nunca he dejado de aprender algo. Siempre nos pedían las dos que no lo dejáramos, que era casi lo único que les iba quedando y que les servía para ejercitar la mente.
Aquellas adolescentes de la guerra ya eran dos señoras viudas octogenarias. Afortunadamente las dos han conservado la inteligencia y la lucidez enteras hasta ahora mismo. Dos mujeres que sin perder sus orígenes y siempre fieles a sus ideas, han sabido comprender las distintas maneras de vivir de alguno de sus hijos -yo soy una oveja negra- y, sobre todo, de sus nietos, cada uno de su padre y de su madre en cuanto a ideología, creencias o ausencia de ellas. En el campo de los bisnietos mi madre gana por goleada: Nena tiene una y mamá ocho -cinco de ellos, aportación mía sin ánimo de lucro- y también apuntan maneras.
De Nena hay mucho que decir. Un espíritu artístico en el sentido más amplio de la palabra, lo mismo escribía versos o relatos -en alguna ocasión hemos debatido sobre poesía- que pintaba divinamente. Pero sobre todo -y de ahí la foto de cabecera- era una referencia en el mundo taurino que ha tenido que dejar un vacío imposible de llenar entre los aficionados a la cosa. Una sabiduría que sólo puede nacer de la pasión. ¿O es al revés? ¿Es el conocimiento profundo el padre del amor? No lo sé, el caso es que ella se extrañaba de mi nula sensibilidad para el tema; muchas veces me decía que cómo a mí, supuestamente "poeta", no me emocionaba.
La pasión taurina era casi lo único que no compartía con mi madre, aunque cada una de ellas respetaba la postura de la otra.
El día siete de abril jugamos la última partida en su casa; cuando llegué la encontré con mala cara y se quejaba de un dolor en el costado; pero pasó la tarde sentada en una silla tiesa y jugando con la intensidad de costumbre. Puso la merienda, todo como siempre. Curiosamente, era mi madre la que se encontraba peor ese día. Hicimos las cuentas y nos despedimos hasta la semana siguiente. Ya no hubo más partidas, la semana siguiente fuimos a verla al hospital y la otra a su casa; estuvo relativamente bien, entretenida y hablando de fútbol al que también era aficionada -y madridista, of course- como a todo lo que conlleva pasión, y de toros, de recuerdos, de cuando eran tan guapos. Sabíamos que estaba mal pero no pude imaginar que esa tarde sería la última vez que la veríamos, que la vería mi madre. Nunca sabemos cuándo es la última vez. A partir de ahí todo se precipitó; hablaron por teléfono solo un día más -cuando me encuentre mejor venís a verme, le dijo a mamá- y ya la enfermedad no le dio tregua. Antes de ayer, día dieciocho de mayo de dos mil diez, en plena feria de San Isidro la cogió el toro negro de la muerte; a las cinco de la tarde.
A parte de mi dolor personal, acrecentado por el contacto que hemos tenido en los últimos años, está mi madre; mi madre ha sufrido una mutilación brutal que es una crueldad que no se merece. Ya no habrá partidas, a la mesa de bridge ya le faltan tres patas, ni -lo que es peor- habrá conversaciones telefónicas contándose sus cosas y compartiendo sus achaques y sus tristezas. Supongo que en esas pláticas hablarían de nosotros, de sus hijos, quizá con alguna queja porque los hijos siempre hacemos algo mal, así es la cosa. Ya no habrá recuerdos comunes, ahora son sólo de mi madre, y ella, Nena, es una parte indispensable de esos recuerdos.
Ana Montojo